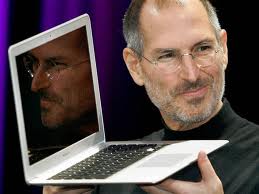Tiénese por visión, en su
acepción religiosa, una revelación inspiradora; o, en un sentido más secular,
la representación imaginativa producida en el interior que supone la acción de
la imaginación. Todavía más simple: el punto de vista particular sobre un tema
o asunto.
Atenidos a lo anterior, digamos
que Visión de Anáhuac, de Alfonso
Reyes, es un texto más cercano a la revelación inspiradora por la exaltación
del pasado mexicano, del que resulta una percepción más bien idílica. Así, dirá
que los primeros mexicanos “Extáticos ante el nopal del águila y de la
serpiente –compendio feliz de nuestro campo—oyeron la voz del ave agorera que
les prometía seguro asilo sobre aquellos lagos hospitalarios” (p. 15).
Antes que un ensayo, quizá habría
que apuntar que se trata de un trozo poético de gran calado tejido a partir de
una prosa brillante, sobre la situación de la ciudad de México a la llegada de
los españoles y durante la conquista o “encuentro de dos mundos”, si se quiere
utilizar el eufemismo que, en ocasión del V centenario, se acuñó para exorcizar
el espíritu eurocentrista que entrañaba el término “descubrimiento”.
Y en ese canto a las
bienaventuranzas del ser mexicano, comienza Reyes por decir que nuestro suelo
constituye un “nuevo arte de naturaleza”, en el que, en una feliz metáfora, ve
al maguey como una especie que lanza “a los aires su plumero” y al nopal como
un candelabro cuyos discos han sido “conjugados en una superposición necesaria,
grata a los ojos” (p.12).
Se trata, como digo, de un texto
más cercano a la poesía que a los recovecos y tanteos que entraña el ensayo. En
cambio, en él abundan la rica descripción del paisaje, la alusión a la cultura
helenística acerca de la cual Reyes era un erudito y la evocación imaginativa y
pinturera de la casa de los dioses, del mercado y el palacio del emperador
Moctezuma.
De la primera destaca el portento
arquitectónico que significó su construcción. “Pocos pueblos –dice citando a
Humboldt—habrán movido mayores masas” (p. 19). Del mercado, recuerda que desde
entonces la venta de mercaderías estaba organizada por calles: “Hay calles para
la caza, donde se encuentran todas las aves que congrega la variedad de los
climas mexicanos…” (p.20).
Hay también calles de herbolarios
y a partir de eso Reyes traza una pormenorizada descripción de la variadísima y rica oferta de productos
que allí se expenden “por cuenta y medida”: leña, astilla de ocote, carbón,
verduras, frutas, tintes, aceites, granos, vasijas decoradas o pintadas por el primoroso
arte indígena.
Como Hemingway respecto de París,
el políglota regiomontano nos hace ver que con toda aquella actividad,
Tenochtitlán era una fiesta, pues –afirma citando esta vez a Bernal Díaz del
Castillo—“el zumbar y ruido de la plaza asombra a los mismos que han estado en
Constantinopla y en Roma” (p.21).
La descripción del palacio de
Moctezuma no es menos suntuosa ni le va a la zaga en cuanto a la abundancia de
detalles y en la exaltación de la riqueza. Tanto, que nos recuerda como, ante
el conquistador extremeño, el emperador “¿no
ha de levantar sus vestiduras para convencer a Cortés de que no es de oro?”
(p.24).
Con fino y señorial estilo, traza
Reyes el perfil acaudalado del gobernante, al que describe rodeado todo el día
por un séquito de hasta 600 servidores; su abundante y dispendiosa mesa asiduamente
ocupada por convidados; sus diversiones, placeres y pasatiempos, y hasta la
forma en que se ataviaba (“Vestíase todos los días cuatro maneras de
vestiduras, todas nuevas y nunca más se las vestía otra vez”. P. 25).
Junto con ello, el trato y la
reverencia que estaban obligados a profesarle quienes lo encontraban por la
calle en sus inusuales paseos fuera de palacio custodiado por una larga
procesión, o a quienes recibía en éste con alguna embajada o encargo. Todos
cuantos acudían a su presencia, debían hacerlo descalzados, “con la cabeza baja
y sin mirarlo a la cara” (p.25).
En esta pintura alfonsina del
Anáhuac, el pueblo no es menos feliz que
su gobernante y, para empezar, como aquél, “se atavía con brillo, porque está a
la vista de un gran emperador” y “sus caras morenas tienen una impavidez
sonriente, todas en el gesto de agradar” (p.18).
Y si en lo físico se muestra una
loable dignidad, otro tanto ocurre con el alma mexica, en cuyo lenguaje, suave,
armonioso y exento de gritos y destemplanzas, ve el poeta “una canturía
gustosa. Esas Xés, esas tlés, esas chés que tanto nos alarman escritas,
escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel” (p. 18).
Acaso por ello lamenta la pérdida
de la poesía indígena mexicana, la verdadera, no la que nos ha llegado
adulterada “poco después que la vieja lengua fue reducida al alfabeto español”
(pp. 31-32).
Como en las grandes piezas
musicales concluidas por segundones tras la muerte del maestro, así aquí,
advierte Reyes el decaimiento en la parte final de algunos poemas, “y es quizá
aquella en la que el misionero español puso más la mano” (p. 35).
Una poesía en la que traslucía la
flor y el canto (flor, signo de lo noble y lo precioso), la naturaleza y el
paisaje del Valle.
Al final del texto, Alfonso Reyes
parece justificar su encendida evocación del Anáhuac al señalar que “la emoción
histórica es parte de la vida actual, y, sin su fulgor, nuestros valles y
nuestras montañas serían como un teatro sin luz” (p.36).
Como corolario, pide no negar la
evocación ni desperdiciar la leyenda, menos si éstos, como objetos de belleza
son capaces de engendrar “eternos goces”. (p. 38).
Noticia biográfica
De acuerdo con la nota biográfica
incluida por José Luis Martínez, en el tomo I de El ensayo mexicano moderno, Alfonso Reyes (Monterrey, Nuevo León,
17 de mayo de 1889-México, DF, 27 de diciembre de 1959) hizo traducibles para
el mundo nuestras mejores esencias.
Por la aguda y pródiga belleza de
su estilo, por el dominio magistral que tiene sobre todos los matices de las
letras y por la lucidez y originalidad de sus estudios y ensayos –especialmente
en el campo de la teoría literaria—Alfonso Reyes es uno de los escritores que
honran la cultura mexicana.
Tras iniciar sus estudios en
Monterrey, en 1905 los continuó en la Escuela Nacional Preparatoria.
Se graduó como abogado y participó en las empresas culturales de El Ateneo de
la juventud.
La trágica muerte de su padre, el
general Bernardo Reyes lo empujaron a Europa a mediados de 1913. Tras una
estancia de 13 años en aquel continente en el que ocupó puestos diplomáticos, a
principios de 1939 regresó a México donde preside La Casa de España que luego de
transformó en El Colegio de México.
Bibliografía
Reyes, Alfonso (2004). Visión de Anáhuac y otros ensayos.
México: FCE (Col. Conmemorativa 70 aniversario).
Martínez, José Luis (2001). El
ensayo mexicano moderno I. México: FCE (Letras mexicanas).