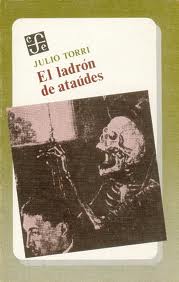The Scientist alertó en un artículo sobre dos tipos de gripe aviar --H5N1 y H7N9-- que están causado preocupación por su potencial pandémico. Ambos virus pueden causar severas enfermedades y muerte entre la población, pero venturosamente no pueden contagiarse fácilmente de persona a persona.
Sin embargo, esto puede cambiar pronto. De acuerdo con un estudio publicado el pasado 6 de junio en Cell, algunas cepas de ambos virus están consiguiendo mutaciones que les permiten un mejor agarre sobre las células de nuestras vías respiratorias superiores. Si virus feroces acumulan aquellas mutaciones, pueden encontrar muy fácil la manera de extenderse desde personas infectadas a quienes no lo están, incrementando el riesgo de una pandemia.
Ram Sasisekharan, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, quien encabezó el estudio, espera que el hallazgo ayudará a los oficiales de salud pública a monitorear virus salvajes, así como al desarrollo de una vacuna.
"Estos virus están evolucionando rápidamente y la mayoría de nuestras reservas de vacunas están basadas en cepas obsoletas", dijo. "Esperamos que nuestros descubrientos nos ayudarán a ir adelante asegurandonos que las vacunas almacenadas sean contra cepas que están muy cerca de adaptarse a los humanos".
Las infecciones gripales comienzan cuando la proteína hemaglutina (HA) de la superficie del virus reconoce las moléculas glycan en las células huésped. Los pájaros y los mamíferos tienen diversos receptores glycan y los feroces H5N1 y H7N9 se ligan más fuertemente con los de las aves. Esto crea una barrera natural que previene que el virus se extienda fácilmente entre humanos.
El año pasado, Ron Fouchier, del Centro Médico Erasmo, en Rotterdam, y Yoshihiro Kawaoka en la Universidad de Wisconsin-Madison, identificaron dos sets de aminoácidos mutantes en HA que permiten a H5N1 extenderse a través del aire entre hurones enjaulados. Ambos sets incluyeron mutaciones que ayudan a HA a colgarse de receptores humanos.
Pero esos estudios comenzaron con cepas del viejo H5N1 en 2004 y 2005. Cuando Kannan Tharakaraman, un posdoctorado del equipo de Sasisekharan, analizó el HA de cepas más recientes encontró que los receptores de las mutaciones que Fouchier y Kawaoka identificaron no eran suficientes para causar que los virus prefirieran ligarse a los receptores humanos.
"Si aquellas mutaciones fueron incorporadas en las cepas que actualmente circulan nosotros no vimos ese cambio", diko Sasisekharan. Así, más que enfocarse a esas mutaciones previamente identificadas, el equipo tomó una nueva aproximación.
Modelaron la manera en que HA interactúa con diferentes glycans, e identificaron cuatro presentaciones estructurales que confieren a la proteína su preferencia por los receptores humanos sobre los de las aves. Enseguida, marcaron cada aminoácido de HA de acuerdo a qué tan fuertemente interactúa con el resto de las proteínas y los receptores huéspedes.
"Tú pagas un enorme gastigo por mutar aminoácidos excesivamente interconectados. Pero menos interconectados tienen más flexibilidad para cambiar", explicó Sasisekharan. Estudiando aquellas redes el equipo determinó una lista de mutaciones que fueran más probablemente a producir un cambio en el receptor.
Finalmente analizaron las diversas cepas que existen de H5N1 y encontraron que muchos virus salvajes están ya tentadoramente cerca de convertirse en potencialmente contagiosos entre humanos. Casi todo el linaje de H5N1 ya tiene al menos uno de las cuatro presentaciones estructurales clave que permitirían al virus ligarse más fácilmente a los glycans humanos. Y algunas sepas tienen dos e incluso tres de esas presentaciones.
Una cepa, la cual fue aislada en Egipto en 2010 preferirá receptores humanos sobre los de aves si un sencillo aminoácido fuera a cambiar de glycine a leucine.
El equipo aplicó la misma aproximación a H7N9, una cepa de gripe aviar surgida recientemente, la cual ha infectado a cerca de 130 personas en China este año. Las proteínas del virus muestran muchos signos de adaptación a los humanos, y estudios previos predicen que su HA debería unirse fuertemente a los receptores humanos.
lunes, 17 de junio de 2013
viernes, 31 de mayo de 2013
Reforma fiscal
La reforma fiscal que el gobierno mexicano propondrá al congreso en los próximos meses no contribuirá a mejorar la estructura de los ingresos tributarios, pues está orientada a dar certeza y protección al gran capital, particularmente al financiero, que además de no pagar impuestos exige para invertir aquí, condiciones como la acumulación de reservas, el equilibrio fiscal y la ampliación de la base tributaria.
Así lo señala un estudio del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana (Gacem), del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Una auténtica reforma al régimen fiscal implicaría, de acuerdo con el Grupo, cobrar impuestos a las ganancias, sin la posibilidad de deducir mediante fundaciones; eliminar la consolidación fiscal --la cual permite que en un conjunto de empresas se puedan transferir las pérdidas para reducir las ganancias y pagar menos impuestos--, medidas contra el capital especulativo, tales como tasas tributarias o penalizaciones monetarias si abandonan el país en el corto plazo, e incluso gravar las utilidades de las compañías mineras.
Se trata, sin embargo, de medidas que no están en la agenda de las autoridades hacendarias, señalan Alejandro López Bolaños y Josefina Morales Ramírez, autores del análisis. En su lugar, la reforma en puerta buscará la aplicación generalizada del IVA en medicinas y alimentos, eliminar subsidios a los energéticos (aumentos de precio en luz y gasolina), aplicar impuestos a la economía informal, además de un posterior aumento del IVA, actualmente en 16 por ciento.
Con datos de la última encuesta sobre ingreso-gasto de las familias mexicanas (2010), los investigadores demuestran que la aplicación del IVA generalizado afectará significativamente a las familias de menos recursos, las cuales destinan 52.3 por ciento de su ingreso a la adquisición de alimentos, en contraste con 28.4 por ciento de su gasto que canalizan a ese renglón los hogares con mayores ingresos.
Estimaciones realizadas por Josefina Morales con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indican que con la estructura actual del IVA los hogares más ricos pagan 41.1 por ciento del total de ese impuesto, y el 10 por ciento más pobre, 1.1 puntos porcentuales.
Con la generalización del gravamen los más pobres cubrirán 1.7 por ciento del pago total del impuesto en el país, es decir, 161.2 por ciento más que antes; en tanto que el decil de mayores ingresos pasará de pagar 41.1 a 36.2 por ciento, proporcionalmente menos que antes. En términos porcentuales representará para estos últimos un incremento menor de 50 por ciento (47.7).
El análisis señala que si bien los recursos públicos son escasos --la recaudación de impuestos en México equivale a cerca de 9.6 por ciento del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 24.7 por ciento-- el verdadero problema es que están mal administrados.
En efecto, a los elevados salarios de la élite gobernante y la corrupción, se añade la cuantiosa devolución de impuestos, que sólo en 2011 ascendió a 284 854.3 millones de pesos, equivalente a 13.8 por ciento del total de impuestos recaudados.
Pero a los grandes contribuyentes --la industria automotriz con 11 por ciento del total de devoluciones, la de alimentos (6.1), comercio (5.4) y "otros grandes contribuyentes" no identificados ni desglosados (71.2 por ciento del total)-- se les regresaron más de 219 mil millones de pesos, equivalentes a 71.8 por ciento de todas las devoluciones, y a 10.7 por ciento de los impuestos recaudados.
A lo anterior, añade el documento, se suma la privatización de impuestos vía las fundaciones y la beneficiencia pública. Los cuantiosos recursos de las fundaciones de las grandes empresas son, en gran parte, impuestos no pagados al gobierno federal.
De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), hay en México más de nueve mil entidades donatarias autorizadas que incluyen un universo de actividades asistenciales, educativas, ecológicas, museos privados, promotores culturales, entre otros.
Un ejemplo de ello, destacan los analistas, es el Teletón de Televisa, que entre 1997 y 2011 recaudó cerca de cuatro mil millones de pesos.
Los autores señalan que entre el conjunto de reformas económicas de corte neoliberal que pretende la actual administración, la reforma fiscal trata de justificar el posible cobro de impuestos generales al consumo aduciendo que con esta medida se obtendrán los ingresos necesarios para impulsar el crecimiento económico, dotar de servicios públicos esenciales, financiar un nuevo esquema de protección social, además de darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas.
De hecho afirman que la modificación que hizo el PRI a sus estatutos para favorecer la aplicación generalizada del IVA en alimentos y medicinas fue inspirada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual propuso que para hacer viable una reforma al sistema de protección social el financiamiento se obtendrá de recursos públicos provenientes de impuestos generales al consumo, de la eliminación de los regímenes especiales y del subsidio a las gasolinas.
Así vamos...
Así lo señala un estudio del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana (Gacem), del Instituto de Investigaciones Económicas, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Una auténtica reforma al régimen fiscal implicaría, de acuerdo con el Grupo, cobrar impuestos a las ganancias, sin la posibilidad de deducir mediante fundaciones; eliminar la consolidación fiscal --la cual permite que en un conjunto de empresas se puedan transferir las pérdidas para reducir las ganancias y pagar menos impuestos--, medidas contra el capital especulativo, tales como tasas tributarias o penalizaciones monetarias si abandonan el país en el corto plazo, e incluso gravar las utilidades de las compañías mineras.
Se trata, sin embargo, de medidas que no están en la agenda de las autoridades hacendarias, señalan Alejandro López Bolaños y Josefina Morales Ramírez, autores del análisis. En su lugar, la reforma en puerta buscará la aplicación generalizada del IVA en medicinas y alimentos, eliminar subsidios a los energéticos (aumentos de precio en luz y gasolina), aplicar impuestos a la economía informal, además de un posterior aumento del IVA, actualmente en 16 por ciento.
Con datos de la última encuesta sobre ingreso-gasto de las familias mexicanas (2010), los investigadores demuestran que la aplicación del IVA generalizado afectará significativamente a las familias de menos recursos, las cuales destinan 52.3 por ciento de su ingreso a la adquisición de alimentos, en contraste con 28.4 por ciento de su gasto que canalizan a ese renglón los hogares con mayores ingresos.
Estimaciones realizadas por Josefina Morales con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, indican que con la estructura actual del IVA los hogares más ricos pagan 41.1 por ciento del total de ese impuesto, y el 10 por ciento más pobre, 1.1 puntos porcentuales.
Con la generalización del gravamen los más pobres cubrirán 1.7 por ciento del pago total del impuesto en el país, es decir, 161.2 por ciento más que antes; en tanto que el decil de mayores ingresos pasará de pagar 41.1 a 36.2 por ciento, proporcionalmente menos que antes. En términos porcentuales representará para estos últimos un incremento menor de 50 por ciento (47.7).
El análisis señala que si bien los recursos públicos son escasos --la recaudación de impuestos en México equivale a cerca de 9.6 por ciento del PIB, cuando el promedio de los países de la OCDE es de 24.7 por ciento-- el verdadero problema es que están mal administrados.
En efecto, a los elevados salarios de la élite gobernante y la corrupción, se añade la cuantiosa devolución de impuestos, que sólo en 2011 ascendió a 284 854.3 millones de pesos, equivalente a 13.8 por ciento del total de impuestos recaudados.
Pero a los grandes contribuyentes --la industria automotriz con 11 por ciento del total de devoluciones, la de alimentos (6.1), comercio (5.4) y "otros grandes contribuyentes" no identificados ni desglosados (71.2 por ciento del total)-- se les regresaron más de 219 mil millones de pesos, equivalentes a 71.8 por ciento de todas las devoluciones, y a 10.7 por ciento de los impuestos recaudados.
A lo anterior, añade el documento, se suma la privatización de impuestos vía las fundaciones y la beneficiencia pública. Los cuantiosos recursos de las fundaciones de las grandes empresas son, en gran parte, impuestos no pagados al gobierno federal.
De acuerdo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), hay en México más de nueve mil entidades donatarias autorizadas que incluyen un universo de actividades asistenciales, educativas, ecológicas, museos privados, promotores culturales, entre otros.
Un ejemplo de ello, destacan los analistas, es el Teletón de Televisa, que entre 1997 y 2011 recaudó cerca de cuatro mil millones de pesos.
Los autores señalan que entre el conjunto de reformas económicas de corte neoliberal que pretende la actual administración, la reforma fiscal trata de justificar el posible cobro de impuestos generales al consumo aduciendo que con esta medida se obtendrán los ingresos necesarios para impulsar el crecimiento económico, dotar de servicios públicos esenciales, financiar un nuevo esquema de protección social, además de darle mayor sostenibilidad a las finanzas públicas.
De hecho afirman que la modificación que hizo el PRI a sus estatutos para favorecer la aplicación generalizada del IVA en alimentos y medicinas fue inspirada por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el cual propuso que para hacer viable una reforma al sistema de protección social el financiamiento se obtendrá de recursos públicos provenientes de impuestos generales al consumo, de la eliminación de los regímenes especiales y del subsidio a las gasolinas.
Así vamos...
domingo, 26 de mayo de 2013
PND, más de lo mismo: ANEC
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es una continuación de las políticas neoliberales aplicadas en México desde hace 30 años y, en materia agropecuaria, promueve un modelo de dependencia alimentaria que favorece a los monopolios, a unos cuantos empresarios y al mercado externo, afirmó hoy la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
En un comunicado el organismo señala que el país requiere un nuevo modelo agroalimentario y nutricional, cuya construcción reclama una política de Estado de largo plazo y no un programa como el PND, al cual califica como continuista, inercial y decepcionante porque insiste en la tesis del libre comercio por encima de la soberanía nacional, y en que los mercados resuelvan los problemas que las propias políticas neoliberales han profundizado y generalizado.
La ANEC señala que si bien el PND reconoce que el campo es un sector estratégico por su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional, no hay en el documento planteamientos específicos sobre cómo erradicar la pobreza, no incluye las metas de crecimiento del sector y carece de señalamientos sobre cómo alcanzar la autosificiencia alimentaria.
"El campo no aguanta más la inercia y el continuismo neoliberal", afirma la Asociación al asegurar que no es posible esperar hasta habril de 2014 --fecha límite establecida por el PND-- para dar a conocer el programa sectorial de la Sagarpa y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
Para superar la catástrofe alimentaria de nuestro país, producto de un sistema impuesto por las grandes corporaciones con base en una agricultura depredadora en importaciones, y un modelo de consumo en el que predominan los alimentos chatarra y el refresco, la ANEC demanda una política de Estado para la autosuficiencia alimentaria con campesinas y campesinos, sustentabilidad, derecho a la alimentación, sin transgénicos ni monopolios.
Su construcción --asegura-- requiere de una política de Estado de largo plazo, para lo cual es indispensable la aprobación de la Ley reglamentaria del derecho a la alimentación, que puede estar fundada en la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y Nutricional, que actualmente, denuncia, está congelada en el Senado.
En un comunicado el organismo señala que el país requiere un nuevo modelo agroalimentario y nutricional, cuya construcción reclama una política de Estado de largo plazo y no un programa como el PND, al cual califica como continuista, inercial y decepcionante porque insiste en la tesis del libre comercio por encima de la soberanía nacional, y en que los mercados resuelvan los problemas que las propias políticas neoliberales han profundizado y generalizado.
La ANEC señala que si bien el PND reconoce que el campo es un sector estratégico por su potencial para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional, no hay en el documento planteamientos específicos sobre cómo erradicar la pobreza, no incluye las metas de crecimiento del sector y carece de señalamientos sobre cómo alcanzar la autosificiencia alimentaria.
"El campo no aguanta más la inercia y el continuismo neoliberal", afirma la Asociación al asegurar que no es posible esperar hasta habril de 2014 --fecha límite establecida por el PND-- para dar a conocer el programa sectorial de la Sagarpa y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
Para superar la catástrofe alimentaria de nuestro país, producto de un sistema impuesto por las grandes corporaciones con base en una agricultura depredadora en importaciones, y un modelo de consumo en el que predominan los alimentos chatarra y el refresco, la ANEC demanda una política de Estado para la autosuficiencia alimentaria con campesinas y campesinos, sustentabilidad, derecho a la alimentación, sin transgénicos ni monopolios.
Su construcción --asegura-- requiere de una política de Estado de largo plazo, para lo cual es indispensable la aprobación de la Ley reglamentaria del derecho a la alimentación, que puede estar fundada en la Ley de Planeación para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y Nutricional, que actualmente, denuncia, está congelada en el Senado.
lunes, 20 de mayo de 2013
Recesión económica y discurso
El desplome de la economía mexicana reportado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) vuelve a poner en evidencia el abismo entre un discurso que pretendidamente llevará al país a la prosperidad, y la realidad empobrecida a la que lo conduce merced al programa de reformas estructurales que se aplica sin el consenso social y con el sólo apoyo de las cúpulas partidistas cooptadas.
El crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2013 de sólo 0.8 por ciento --la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2009 en plena crisis económica-- significa que entre diciembre de 2012 y marzo de este año el valor de la economía mexicana se redujo en 567 mil millones de pesos, cantidad equivalente al valor de las exportaciones mexicanas de petróleo en un año.
Ante esa realidad Enrique Peña Nieto dice que para mejorar esos números "México tiene que ocuparse, como lo venimos haciendo, de lograr cambios estructurales". Es decir, para salir del atolladero aplicar las mismas recetas que nos empujaron allí.
En abono de lo anterior, un reporte del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey sostiene que los acuerdos políticos (Pacto por México) y las reformas aplicadas no están diseñadas para enfrentar la desaceleración del país, por lo que se requieren nuevas medidas de corto plazo que reviertan la caída de la actividad industrial y de todo el aparato productivo nacional que está dejando de invertir (en marzo, observa el CIEN, las importaciones de bienes de capital que las empresas necesitan para producir se redujeron 7.5 por ciento y los insumos intermedios 3.6 por ciento.)
La demagogia o confusión gubernamental para explicar el fracaso económico del primer trimestre llevó al propio Peña Nieto a incurrir en una contradicción elemental. Dijo que para no depender de la dinámica económica global, las reformas estructurales se impulsan para fortalecer el mercado interno, pero enseguida reveló que su estrategia consiste en recibir del exterior "más inversiones que vengan a detonar crecimiento, generación de empleos y mayor desarrollo económico que necesariamente habrá de traducirse en bienestar para las familias". ¿Que no es eso depender de lo que dice que no se quiere depender?
Lo que el adquiriente de Los Pinos ignora --but of course-- es que la mayoría de la inversión foránea que llega al país es capital especulativo que se invierte en la compra de bonos de deuda del gobierno y que, por tanto, no tiene nada que ver con la generación de empleos ni incide en el desarrollo económico.
De 2009 a la fecha esos capitales --llamados volátiles o golondrinos porque llegan, obtienen ganancias y se marchan con ellas sin invertir nada en actividades económicas productivas-- se multiplicaron por seis y en enero de este año ascendían a 126 mil 107 millones de dólares, según reportes del Banco de México (Banxico).
Su ingreso masivo al país obedece a que para enfrentar la crisis las naciones avanzadas redujeron sus tasas de interés a mínimos históricos, como una forma de estimular la actividad económica. En México lo hacemos al revés: se incrementa la tasa de ganancia para inversiones volátiles y se castiga la actividad productiva.
Aquí esas inversiones encuentran la rentabilidad que no encuentran en el mundo desarrollado y sólo por eso vienen, pero Agustín Carstens, gobernador de Banxico, asegura que la presencia de esos capitales es un "reflejo de la salud del país".
En contraparte, la Inversión Extranjera Directa (IED) que sí participa en actividades productivas fue en 2012 de sólo 12 mil 659 millones de dólares, también según datos del Banco Central. Pero lo que Banxico no reportó es que esa cifra es la más baja desde 1999 y que representa una caída de 35 por ciento, respecto de 2011, como se indica en el informe La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2012, presentado el 14 de mayo pasado en Santiago de Chile, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En cambio, en América Latina, Brasil es el principal receptor de IED (41% del total) con 65 mil 272 millones de dólares en 2012, mientras que Perú y Chile aumentaron ese año 49 y 32 por ciento, respectivamente su participación. Como dato adicional ha de decirse que ninguno de esos países guarda una relación de subordinación económica respecto de EUA como la que mantiene México.
Como el propio Banxico ha reconocido: por cada dólar que ingresa para invertirse en actividades productivas (IED), llegan cinco que sólo vienen a aprovechar las altas tasas de interés que aquí se les ofrecen, pero eso, según nuestro banquero central, es producto de "la salud del país". Puede ser, pero los únicos que se benefician de ella son los capitales financieros especulativos, y seguramente sus socios locales.
A contrapelo de lo que opina Carstens, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó apenas en abril --durante la reunión anual de primavera que organiza con el Banco Mundial-- sobre los riesgos que los capitales golondrinos tienen para estabilidad financiera de países emergentes como México.
Como se ve, la inversión que según Peña Nieto vendrá a rescatarnos no está llegando. Lo que tenemos es inversión especulativa a la que se le otorgan todas las facilidades para obtener ganancias e irse, pues el Banco de México se niega a imponerle restricciones, como un impuesto.
Y es que de eso se trata: de hacer negocios a costa del país. Lo otro: la cruzada contra el hambre y la prosperidad para todos es sólo el discurso para las masas.
Así vamos.
El crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2013 de sólo 0.8 por ciento --la cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2009 en plena crisis económica-- significa que entre diciembre de 2012 y marzo de este año el valor de la economía mexicana se redujo en 567 mil millones de pesos, cantidad equivalente al valor de las exportaciones mexicanas de petróleo en un año.
Ante esa realidad Enrique Peña Nieto dice que para mejorar esos números "México tiene que ocuparse, como lo venimos haciendo, de lograr cambios estructurales". Es decir, para salir del atolladero aplicar las mismas recetas que nos empujaron allí.
En abono de lo anterior, un reporte del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey sostiene que los acuerdos políticos (Pacto por México) y las reformas aplicadas no están diseñadas para enfrentar la desaceleración del país, por lo que se requieren nuevas medidas de corto plazo que reviertan la caída de la actividad industrial y de todo el aparato productivo nacional que está dejando de invertir (en marzo, observa el CIEN, las importaciones de bienes de capital que las empresas necesitan para producir se redujeron 7.5 por ciento y los insumos intermedios 3.6 por ciento.)
La demagogia o confusión gubernamental para explicar el fracaso económico del primer trimestre llevó al propio Peña Nieto a incurrir en una contradicción elemental. Dijo que para no depender de la dinámica económica global, las reformas estructurales se impulsan para fortalecer el mercado interno, pero enseguida reveló que su estrategia consiste en recibir del exterior "más inversiones que vengan a detonar crecimiento, generación de empleos y mayor desarrollo económico que necesariamente habrá de traducirse en bienestar para las familias". ¿Que no es eso depender de lo que dice que no se quiere depender?
Lo que el adquiriente de Los Pinos ignora --but of course-- es que la mayoría de la inversión foránea que llega al país es capital especulativo que se invierte en la compra de bonos de deuda del gobierno y que, por tanto, no tiene nada que ver con la generación de empleos ni incide en el desarrollo económico.
De 2009 a la fecha esos capitales --llamados volátiles o golondrinos porque llegan, obtienen ganancias y se marchan con ellas sin invertir nada en actividades económicas productivas-- se multiplicaron por seis y en enero de este año ascendían a 126 mil 107 millones de dólares, según reportes del Banco de México (Banxico).
Su ingreso masivo al país obedece a que para enfrentar la crisis las naciones avanzadas redujeron sus tasas de interés a mínimos históricos, como una forma de estimular la actividad económica. En México lo hacemos al revés: se incrementa la tasa de ganancia para inversiones volátiles y se castiga la actividad productiva.
Aquí esas inversiones encuentran la rentabilidad que no encuentran en el mundo desarrollado y sólo por eso vienen, pero Agustín Carstens, gobernador de Banxico, asegura que la presencia de esos capitales es un "reflejo de la salud del país".
En contraparte, la Inversión Extranjera Directa (IED) que sí participa en actividades productivas fue en 2012 de sólo 12 mil 659 millones de dólares, también según datos del Banco Central. Pero lo que Banxico no reportó es que esa cifra es la más baja desde 1999 y que representa una caída de 35 por ciento, respecto de 2011, como se indica en el informe La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2012, presentado el 14 de mayo pasado en Santiago de Chile, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
En cambio, en América Latina, Brasil es el principal receptor de IED (41% del total) con 65 mil 272 millones de dólares en 2012, mientras que Perú y Chile aumentaron ese año 49 y 32 por ciento, respectivamente su participación. Como dato adicional ha de decirse que ninguno de esos países guarda una relación de subordinación económica respecto de EUA como la que mantiene México.
Como el propio Banxico ha reconocido: por cada dólar que ingresa para invertirse en actividades productivas (IED), llegan cinco que sólo vienen a aprovechar las altas tasas de interés que aquí se les ofrecen, pero eso, según nuestro banquero central, es producto de "la salud del país". Puede ser, pero los únicos que se benefician de ella son los capitales financieros especulativos, y seguramente sus socios locales.
A contrapelo de lo que opina Carstens, el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó apenas en abril --durante la reunión anual de primavera que organiza con el Banco Mundial-- sobre los riesgos que los capitales golondrinos tienen para estabilidad financiera de países emergentes como México.
Como se ve, la inversión que según Peña Nieto vendrá a rescatarnos no está llegando. Lo que tenemos es inversión especulativa a la que se le otorgan todas las facilidades para obtener ganancias e irse, pues el Banco de México se niega a imponerle restricciones, como un impuesto.
Y es que de eso se trata: de hacer negocios a costa del país. Lo otro: la cruzada contra el hambre y la prosperidad para todos es sólo el discurso para las masas.
Así vamos.
sábado, 18 de mayo de 2013
Reformas y Rectoría del Estado
Una de las percepciones que el peñanietismo trata de posicionar con más fuerza entre la población es la idea de que el Estado mexicano, a través de su gobierno, está recuperando la rectoría sobre áreas estratégicas para el desarrollo del país.
El lector atento habrá notado que en cada acto en los que se presentaron las reformas educativa, de telecomunicaciones y financiera, se aseguró que los cambios propuestos permitirán al Estado recuperar el control sobre esos sectores clave.
Lo que se omite señalar es que la tal rectoría se perdió al adoptar los gobiernos priistas, desde 1982 --luego secundados por la docena trágica del PAN-- el modelo económico neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI)-Banco Mundial (BM), mediante el llamado Consenso de Washington.
Como se sabe, las tesis neoliberales en boga están en contra de cualquier forma de intervención del gobierno en la economía. Al proclamar el retorno del Estado al control de sectores clave de la actividad económica ¿Enrique Peña Nieto se está apartando del modelo neoliberal para regresar al Estado interventor como forma de compensar los desequilibrios sociales generados por el Mercado?
Desde luego que no. De lo que se trata en realidad es de recuperar el control corporativo de sectores como el educativo, para impulsar cambios legales que legitimen el actual proceso de acumulación capitalista y establecer nuevos esquemas para la connivencia entre la clase política y los hombres del dinero señalados genéricamente como poderes fácticos.
Para consumo del público mexicano, el discurso de que se recupera la rectoría del Estado trata de crear la falsa percepción de que Peña Nieto y su gobierno están al mando y aplican directrices que en realidad se diseñan en los centros del poder financiero internacional, cuyos organismos se encargan de legitimar mediante un discurso de neutralidad técnica que están lejos de practicar, como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Un reiterado y reciente ejemplo de cómo desde el exterior se dictan mandatos disfrazados de "sugerencias" que luego --coincidencias del destino-- resultan similares a las reformas que aquí se nos proponen, lo acaba de dar precisamente la OCDE.
Dice el organismo en su evaluación sobre México que realiza cada 18 meses, que en virtud de nuestro "mediocre" desempeño económico de la última década, se requiere la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado, y la aplicación de un impuesto al consumo de bienes básicos que hoy están excentos (se refiere a gravar con IVA alimentos y medicinas, algo para lo que el PRI ya está listo, pues modificó su Programa de acción donde antes se manifestaba en contra de esto, pero ahora lo favorece).
Como se ve, no se trata de gobernar o legislar para poner los sectores clave de la economía al servicio del desarrollo propio (que eso sería efectivamente recuperar la rectoría del Estado), sino de hacerlo para cumplir con lo que desde afuera se "sugiere", de modo que se abran mayores espacios de rentabilidad para el capital financiero internacional y sus socios locales, no para beneficio del país.
Un ejemplo adicional de cómo se gobierna mirando más al interés del exterior que al propio, lo dio el ex gobernador del Banco de México y actual presidente de Banorte, Guillermo Ortiz. Preguntado por una periodista de radio sobre la conveniencia de gravar los capitales especulativos que llegan al país atraídos por las altas tasas de interés que se pagan aquí, rechazó tal posibilidad.
Pese a que el monto de esos capitales está sobrevalorando el peso, con lo que se afectan las exportaciones y las remesas que envían los connacionales de EUA (pues al cambiar sus dólares por pesos el dinero se les reduce), pese a esas afectaciones, Ortiz considera que si se les aplicara un impuesto, se enviaría una mala señal a los mercados financieros internacionales.
Es decir, si México impusiera un gravamen a esos capitales que no producen nada al país y sólo vienen por las ganancias que obtienen, significaría que el gobierno está interviniendo en el mercado, lo cual es inaceptable para el sistema.
¿Es eso tener la rectoría sobre nuestros sectores económicos clave, como lo pregona la propaganda gubernamental? Júzguelo el lector.
El lector atento habrá notado que en cada acto en los que se presentaron las reformas educativa, de telecomunicaciones y financiera, se aseguró que los cambios propuestos permitirán al Estado recuperar el control sobre esos sectores clave.
Lo que se omite señalar es que la tal rectoría se perdió al adoptar los gobiernos priistas, desde 1982 --luego secundados por la docena trágica del PAN-- el modelo económico neoliberal impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI)-Banco Mundial (BM), mediante el llamado Consenso de Washington.
Como se sabe, las tesis neoliberales en boga están en contra de cualquier forma de intervención del gobierno en la economía. Al proclamar el retorno del Estado al control de sectores clave de la actividad económica ¿Enrique Peña Nieto se está apartando del modelo neoliberal para regresar al Estado interventor como forma de compensar los desequilibrios sociales generados por el Mercado?
Desde luego que no. De lo que se trata en realidad es de recuperar el control corporativo de sectores como el educativo, para impulsar cambios legales que legitimen el actual proceso de acumulación capitalista y establecer nuevos esquemas para la connivencia entre la clase política y los hombres del dinero señalados genéricamente como poderes fácticos.
Para consumo del público mexicano, el discurso de que se recupera la rectoría del Estado trata de crear la falsa percepción de que Peña Nieto y su gobierno están al mando y aplican directrices que en realidad se diseñan en los centros del poder financiero internacional, cuyos organismos se encargan de legitimar mediante un discurso de neutralidad técnica que están lejos de practicar, como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
Un reiterado y reciente ejemplo de cómo desde el exterior se dictan mandatos disfrazados de "sugerencias" que luego --coincidencias del destino-- resultan similares a las reformas que aquí se nos proponen, lo acaba de dar precisamente la OCDE.
Dice el organismo en su evaluación sobre México que realiza cada 18 meses, que en virtud de nuestro "mediocre" desempeño económico de la última década, se requiere la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado, y la aplicación de un impuesto al consumo de bienes básicos que hoy están excentos (se refiere a gravar con IVA alimentos y medicinas, algo para lo que el PRI ya está listo, pues modificó su Programa de acción donde antes se manifestaba en contra de esto, pero ahora lo favorece).
Como se ve, no se trata de gobernar o legislar para poner los sectores clave de la economía al servicio del desarrollo propio (que eso sería efectivamente recuperar la rectoría del Estado), sino de hacerlo para cumplir con lo que desde afuera se "sugiere", de modo que se abran mayores espacios de rentabilidad para el capital financiero internacional y sus socios locales, no para beneficio del país.
Un ejemplo adicional de cómo se gobierna mirando más al interés del exterior que al propio, lo dio el ex gobernador del Banco de México y actual presidente de Banorte, Guillermo Ortiz. Preguntado por una periodista de radio sobre la conveniencia de gravar los capitales especulativos que llegan al país atraídos por las altas tasas de interés que se pagan aquí, rechazó tal posibilidad.
Pese a que el monto de esos capitales está sobrevalorando el peso, con lo que se afectan las exportaciones y las remesas que envían los connacionales de EUA (pues al cambiar sus dólares por pesos el dinero se les reduce), pese a esas afectaciones, Ortiz considera que si se les aplicara un impuesto, se enviaría una mala señal a los mercados financieros internacionales.
Es decir, si México impusiera un gravamen a esos capitales que no producen nada al país y sólo vienen por las ganancias que obtienen, significaría que el gobierno está interviniendo en el mercado, lo cual es inaceptable para el sistema.
¿Es eso tener la rectoría sobre nuestros sectores económicos clave, como lo pregona la propaganda gubernamental? Júzguelo el lector.
jueves, 9 de mayo de 2013
Oficio y Desmadre/VI
Texto de Ramón Martínez de Velasco, colaborador invitado.
“Acepto el caos”: Bob Dylan.
Con esta entrega termino mi
trilogía dedicada a la revista Desmadre,
que vio la luz de 1982 a
1985, ininterrumpidamente.
De los fundadores, “Luciano murió
de cirrosis. Martín se fue a Veracruz. Ramón a Querétaro. Juan Bautista se casó
y desapareció. No sabemos si se retiraron o sigan escribiendo. Hace varios años
que no se comunican”. (Alberto Vargas Iturbe, ‘Necropsia de un poeta’).
Martín Ortiz Zaldívar, en efecto,
se fue a vivir a Xalapa, cuando todavía era habitable. Lleva 13 años allá,
según me acabo de enterar por él mismo, pues gracias a esta serie de entregas
que envío a Contadero (blog de Jaime
Rosales, mi ex compañero reportero en la Gaceta UNAM)
me halló y escribió.
Muchas de las portadas y de las
viñetas que acompañaban los textos publicados en Desmadre son de su autoría. Sus narraciones y poemas eran muy ‘new
age’ y nunca me gustaron del todo. Esa es la verdad. Lo que no recuerdo es cómo
lo conocí, pero sí convivimos durante un largo tiempo.
Juan Bautista publica una cosa
horrenda llamada Gaceta de Chicoloapan,
uno de los 125 municipios del Estado de México donde habita con su esposa e
hijos. Allí es dueño del negocio ‘Ciber 4 de Hidalgo’, nombre que sin duda
responde a su origen, pues es de Ixmiquilpan.
Tampoco volví a verlo, aunque me
lo encontré en un video pro-priísta (www.youtube.com/watch?v=qCGddzp0eBE).
Lo conocí porque era el adjunto de
mi maestro de Historia, en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. Era soltero, así
que nos poníamos locos de vez en cuando, y esa locura se prolongó durante
muchos años. Prácticamente le entramos a todo. Esa es la verdad. Todo ello se
reflejó en nuestras lecturas y en nuestra escritura.
De Ramón Martínez de Velasco
puedo afirmar que su llegada a la horrible ciudad de Querétaro es culpa de la Muerte. Nunca se ha sentido
ni se sentirá queretano; no tiene ningún apego por esta provincia ni por su
gente, y siempre estará agradecido por haber nacido en la populosa Ciudad de
México, a donde viaja cada que la neurosis sube de tono para beber tarros de
cerveza en su amado Centro Histórico, y específicamente en el Salón Corona,
donde hubo decenas de reuniones cada que comenzaba a fraguarse un nuevo número
de la revista Desmadre (de hecho, uno
de los meseros todavía me recuerda y saluda. “Qué locos estaban”, me dice, y se
sorprende de que yo siga vivo.)
“Ramón era más bien chaparro, de
ojos verdes, cabello largo, delgado, risueño y desmadroso”, según me describe
Alberto Vargas Iturbe, atinadamente. Sigo siendo. Tan es así que siempre que me
miro al espejo, me pregunto: “¿otra vez yo?”.
Él mismo aporta un dato que no
muy recordaba yo. Ese dato llevó a unos a la locura, a otros a la muerte, y a algunos
nos hizo dar vuelta en U. “A mediados de los años 80 nos reuníamos en un café
del Centro Histórico de la
Ciudad de México. Nos llegamos a reunir hasta 40. El café se
ubicaba en la esquina de Dolores y Victoria. Todo marchaba bien hasta que
llegaron los Infrarrealistas. A ésos les gustaba el vicio de todo tipo. Pedían
café y un vaso con agua, sacaban la botella a escondidas y estaban tome y tome.
Al poco tiempo se enteró el dueño y nos corrió. Muchos ‘Infras’ publicaron en Desmadre”.
Recuerdo a dos hermanos
michoacanos, de apellido Méndez. Uno falleció. Con el otro (Ramón) coincidí, en
el 2002, como corrector de estilo en el tabloide Zócalo, fundado por el periodista Carlos Padilla en la Ciudad de México.
Esos hermanos eran de carrera
larga. Estar con ellos era como sentarse en la silla eléctrica. El peor de
todos los ‘Infras’ era Mario Santiago Papasquiaro. El tipo daba miedo y era muy
difícil seguirle el ritmo.
Sobre él ha escrito un tal poeta
Luis Felipe Fabre, en su libro Arte &
Basura, según me enteré apenas el pasado 28 de febrero.
“El mundo de Papasquiaro es un
universo masticado, digerido, escupido y vomitado por los amigos con los que
formó el Infrarrealismo, entre ellos el chileno Roberto Bolaño”.
Fabre describe a Santiago como
alguien “de vida atribulada y dueño de una personalidad arrolladora, cruzada
por la seria adicción al alcohol que lo acompañó desde edad temprana y que lo
hizo morir, también prematuramente, en un accidente de tráfico” (1998).
Ramón Méndez lo describe como
alguien “inteligente, perspicaz y culto”. Otros lo definen como una persona “de
vida aciaga, totalmente entregado a la bohemia y a la escritura no ortodoxa de
poemas”.
Yo ignoraba que escritores como
Carmen Boullosa, Juan Villoro y Alejandro Aura lo conocieron y publicaron.
“Mario Santiago Papasquiaro es la
mejor obra de Mario Santiago Papasquiaro”, escribe el tal Fabre.
No estoy de acuerdo. Anécdotas
chistosas aparte, el tipo era insoportable. Dispuesto a llamar la atención al
menor pretexto. Se sentía la última cerveza del estadio. Un ángel caído. Un rey
en el exilio.
Su mundillo lo ha descrito bien
el poeta Hugo Gutiérrez Vega: “Los Infrarrealistas vinieron a verme para
pedirme un aula (en la Casa
del Lago de Chapultepec). Se las di. Ahí comían y a veces dormían. Por entonces
fueron contratados para dos recitales de poesía, pero pagaron esa hospitalidad
robando cosas. Los ‘Infras’ eran un grupo de jóvenes greñudos, aspirantes a
poetas, que iban de un lado a otro reventando recitales y lecturas de
escritores como Octavio Paz. Una estrategia guerrillera de golpear al objetivo
y retirarse”.
Tal cual.
El café ‘La Habana’ era la cueva de los
‘Infras’. Allí era también punto de encuentro de periodistas, intelectuales,
artistas, pirujillas y burócratas oficinistas que trabajaban en la Secretaría de
Gobernación, ubicada a 100
metros de distancia.
No sé cómo, pero Santiago olfateó
las tertulias literarias que culminaban con un número más de la revista Desmadre. Sabía que le huíamos, pero nos
seguía. Como un perrito. De veras no entiendo qué le admiran sus admiradores.
miércoles, 8 de mayo de 2013
Adéndum al Pacto: engáñame, pero no me dejes
El ridículo Adéndum al Pacto por México firmado hoy entre el PRI-gobierno y los partidos satélite --la derecha panista y la izquierda colaboracionista del PRD con los chuchos a la cabeza-- para garantizar elecciones limpias, equidad y blindaje contra el uso electoral de los programas sociales, no hace sino repetir lo que ya se consigna como delitos electorales en la legislación vigente.
¿Tenía sentido toda la parafernalia y el gasto erogado para montar un tinglado en el que los concurrentes --delincuentes electorales todos ellos-- se comprometen a evitar conductas ilícitas tipificadas por la ley vigente en vez de simplemente aplicarla?
Se trata de lavarle la cara a un acuerdo cupular sin representación de la sociedad --pues los partidos han perdido legitimidad representativa-- firmado por unos políticos para llevar adelante programas de Ajuste Estructural encaminados a promover los negocios y la prosperidad de unos cuantos, a costa de las riquezas del país.
Asistimos entonces a la simulación de la simulación. Puesta en evidencia la ingenuidad de los opositores al creer que el gobierno y el PRI no utilizarían la llamada cruzada contra el hambre con fines electorales, como desde el principio se advirtió, ahora dizque lo forzaron a sentarse a firmar once compromisos adicionales con los que supuestamente se le atarán las manos para no seguir lucrando políticamente con los programas sociales en temporada de elecciones.
Comicios a los que se presentarán esos partidos indigentes, autollamados de oposición, no se sabe en calidad de qué frente a los electores, pues si ya todos "están a partir un piñón" con el gobierno, y de acuerdo en el mismo proyecto de país, entonces para qué buscar el poder cada uno por su lado.
Partidos "opositores" que se convencieron a sí mismos, ellos solitos, de seguir en un mecanismo de concertación de élites políticas, al que se aferran como una forma de garantizar su presencia pública y no quedar marginados o arrasados por la maquinaria gubernamental que con ellos o sin ellos podría llevar adelante el designio fondomonetarista de las reformas; adhesión que pretenden cobrar en su momento por migajas de poder habida cuenta de su ya sospechada debacle electoral en los comicios del próximo julio, dado su desdibujamiento ya no digamos ideológico sino como simples opositores en virtud de la magia pactista.
El PRD ha dado ya suficientes muestras de la forma en que se traiciona a sí mismo y de cómo racionaliza o justifica esos retrocesos con tal de seguir siendo parte de la cargada reformista del peñanietismo En ocasión de la recién aprobada reforma que redujo el arraigo de 80 a 40 días, el perredismo se pronunció inicialmente por la desaparición de esa figura que, en efecto, atenta contra los derechos humanos y el debido proceso de los acusados, pero terminó votando en favor sólo de la reducción del periodo.
Hubo de hacer publicar un desplegado para aclarar que aprobó la enmienda porque "se introdujeron elementos de control y vigilancia para proteger los derechos humanos de los indiciados".
Algo similar a lo ocurrido con la firma del llamado Adendum al Pacto por México: el gobierno se burla de ellos, los trampea, pero terminan plegándose en razón, según ellos, de los sacrosantos "altos intereses de la nación", o del gradualismo al que los obliga su condición subordinada.
Tanto ha tergiversado y envenenado ese Pacto la estructura política del país, que no sólo los partidos han perdido su perfil para conformar una masa informe, sino que la propia división de poderes parece naufragar ante el corporativismo pactista. Cosa de ver cómo la publicidad del Senado se ha plegado al Ejecutivo al utilizar como rúbrica de sus mensajes el mismo eslogan del gobierno: aquello de hacer leyes para mover a México.Así vamos.
¿Tenía sentido toda la parafernalia y el gasto erogado para montar un tinglado en el que los concurrentes --delincuentes electorales todos ellos-- se comprometen a evitar conductas ilícitas tipificadas por la ley vigente en vez de simplemente aplicarla?
Se trata de lavarle la cara a un acuerdo cupular sin representación de la sociedad --pues los partidos han perdido legitimidad representativa-- firmado por unos políticos para llevar adelante programas de Ajuste Estructural encaminados a promover los negocios y la prosperidad de unos cuantos, a costa de las riquezas del país.
Asistimos entonces a la simulación de la simulación. Puesta en evidencia la ingenuidad de los opositores al creer que el gobierno y el PRI no utilizarían la llamada cruzada contra el hambre con fines electorales, como desde el principio se advirtió, ahora dizque lo forzaron a sentarse a firmar once compromisos adicionales con los que supuestamente se le atarán las manos para no seguir lucrando políticamente con los programas sociales en temporada de elecciones.
Comicios a los que se presentarán esos partidos indigentes, autollamados de oposición, no se sabe en calidad de qué frente a los electores, pues si ya todos "están a partir un piñón" con el gobierno, y de acuerdo en el mismo proyecto de país, entonces para qué buscar el poder cada uno por su lado.
Partidos "opositores" que se convencieron a sí mismos, ellos solitos, de seguir en un mecanismo de concertación de élites políticas, al que se aferran como una forma de garantizar su presencia pública y no quedar marginados o arrasados por la maquinaria gubernamental que con ellos o sin ellos podría llevar adelante el designio fondomonetarista de las reformas; adhesión que pretenden cobrar en su momento por migajas de poder habida cuenta de su ya sospechada debacle electoral en los comicios del próximo julio, dado su desdibujamiento ya no digamos ideológico sino como simples opositores en virtud de la magia pactista.
El PRD ha dado ya suficientes muestras de la forma en que se traiciona a sí mismo y de cómo racionaliza o justifica esos retrocesos con tal de seguir siendo parte de la cargada reformista del peñanietismo En ocasión de la recién aprobada reforma que redujo el arraigo de 80 a 40 días, el perredismo se pronunció inicialmente por la desaparición de esa figura que, en efecto, atenta contra los derechos humanos y el debido proceso de los acusados, pero terminó votando en favor sólo de la reducción del periodo.
Hubo de hacer publicar un desplegado para aclarar que aprobó la enmienda porque "se introdujeron elementos de control y vigilancia para proteger los derechos humanos de los indiciados".
Algo similar a lo ocurrido con la firma del llamado Adendum al Pacto por México: el gobierno se burla de ellos, los trampea, pero terminan plegándose en razón, según ellos, de los sacrosantos "altos intereses de la nación", o del gradualismo al que los obliga su condición subordinada.
Tanto ha tergiversado y envenenado ese Pacto la estructura política del país, que no sólo los partidos han perdido su perfil para conformar una masa informe, sino que la propia división de poderes parece naufragar ante el corporativismo pactista. Cosa de ver cómo la publicidad del Senado se ha plegado al Ejecutivo al utilizar como rúbrica de sus mensajes el mismo eslogan del gobierno: aquello de hacer leyes para mover a México.Así vamos.
jueves, 2 de mayo de 2013
Entre el oficio y el desmadre/V
Texto de Ramón Martínez de Velasco, colaborador invitado.
Visto con los ojos del presente,
ahora caigo en la cuenta de que el oficio de escribir es un juego peligroso. O
puede llegar a serlo.
Esta certeza aplica para la
literatura y el periodismo, aún hoy.
Me remonto a los albores de los
años 80, periodo al que me ha remitido Alberto Vargas Iturbe, quien en su texto
titulado ‘Necropsia de un poeta’ nos cita a Luciano Cano Estrada, a Juan
Bautista Mendoza, a Martín Ortiz Zaldívar y al autor de esta columna,
fundadores de la revista Desmadre. (Entre el oficio y el desmadre/IV.)
Brevemente, citaré que a Vargas
Iturbe (nacido en Jungapeo, Michoacán, y embrutecido en Ciudad Nezahualcóyotl,
Distrito Federal) lo conocí en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, donde ambos fuimos
alumnos del muy famoso periodista Fernando Benítez, quien impartía la materia
de Géneros Periodísticos.
Allí, en clase, leyó un cuento
que aterrorizó a don Fernando, y que ahora forma parte de su libro Miscelánea ‘Los Tarascos’. (Sexo en la
trastienda). “Es usted un rufián”, le dijo, sin rodeos, Benítez, y todos
soltamos la carcajada. Así que, al crearse la revista Desmadre, no la pensamos. Él tenía que escribir en sus páginas. Y
así fue.
Al recordar aquellas épocas, y a
quienes jugamos el peligroso juego de escribir, Alberto apunta en su ‘Necropsia
de un poeta’:
“Luciano murió de cirrosis.
Martín se fue a Veracruz. Ramón a Querétaro. Juan Bautista se casó y
desapareció. No sabemos si se retiraron o sigan escribiendo. Hace varios años
que no se comunican”.
Pues sí, Luciano falleció. Y
cuando me lo informaron no me sorprendí. Esa es la verdad. De hecho, lo primero
que pregunté fue: ¿se suicidó? Ya era cuarentón, tirándole a cincuentón. No se
suicidó, pero la suya fue una muerte prolongada.
A él se debe la idea de la
revista. El nombre, Desmadre, se le
ocurrió para hacerle dizque competencia al de Caos, una revista hispano-mexicana que dirigían el académico Héctor
Subirats y el poeta veracruzano José Luis Rivas.
Héctor Subirats fue mi maestro de
Metodología en la FCPyS,
de la que ahora reniega. Un tipo divertido, inteligente, intelectual, fumador
empedernido, medio farsante, discípulo del filósofo Fernando Savater (e-veracruz.mx/2013/index.php/2012-06-13-18-40-00/universidades/item/claridad-humor-y-prosa-esplendida-meritos-de-savater-hector-subirats).
Rivas era su patiño durante la
clase (www.elfaro.net/es/201006/el_agora/1965/).
De Subirats tengo dos anécdotas:
Una la narra Alberto Vargas: “Ramón
y Luciano hablaban del suicidio, influenciados por un maestrito pendejo que
daba clases de Metodología en la
Facultad”. (Ese “maestrito pendejo” es Héctor Subirats.
Claro, muy su opinión.)
“Un joven estudiante se suicidó
por hacerle caso y ese maestro pendejo tenía el descaro de presumir ese hecho”.
(No me constan ambas situaciones, ni nunca intentó influirme para suicidarme.)
“(Héctor) Se iba a tomar vino tinto y nunca se suicidó”.
En efecto, sigue vivito y
coleando. Y sí, tomaba bastante vino tinto. A mí me invitó a un par de
tertulias a su departamento y de ambas salí girando de allí.
Ahora, va la segunda anécdota.
Líneas arriba he afirmado que era
“medio farsante”. A Héctor Subirats le encantaba la anti-Metodología, así que
en su clase hablaba mucho de anarquía, suicidio, transgresión, la muerte de
Dios, locura y cosas por el estilo.
Héctor formaba grupos de trabajo.
Cuando a mi equipo le tocó exponer, mi amigazo Pepe propuso que todos
saliéramos del aula y fuéramos a ‘las islas’ de Ciudad Universitaria a tomar vino
tinto.
Subirats aceptó (no le quedaba de
otra) pero ya en ‘las islas’ volteaba para todos lados. Unos 25 alumnos bebimos
nuestras respectivas dosis de vino tinto. De pronto, Pepe saca y prende un
churro de mota y le ofrece a Héctor un ‘toque’. Éste se hace para atrás,
asustado, y hasta se derrama vino en su camiseta. (Nomás de acordarme estoy
carcajeándome.) Inventa un pretexto y se larga de allí, casi corriendo.
Pepe apaga el churro y les dice a
todos los compañeros que nuestra exposición consistía en exhibir a Héctor
Subirats. Exhibirlo como un rollero. Como alguien que nos invitaba a quebrantar
valores, leyes, normas y costumbres, pero que a la hora de la hora se ponía
paranóico y se iba tragando camote.
Pepe era un cabrón. De barrio
bravo. A donde era muy difícil entrar sin conocer a alguien. Un tipo de una
pieza. Siempre me pareció como un personaje nacido en el país equivocado, en la
época equivocada.
Para la siguiente clase, Subirats
y su patiño José Luis Rivas se vieron casi obligados a quitarse la máscara de
dizque desmadrosos y anarquistas.
Mi equipo de trabajo, conformado
por seis locos a quienes muy difícilmente se les podía engañar, abandonó el
barco. La moraleja de esta anécdota es:
no hay que ser hablador.
Nos leemos en la próxima entrega. Será la entrega número VI.
lunes, 29 de abril de 2013
Vivir experiencias, nuevo paradigma del consumismo
Las nuevas estrategias de incitación al consumo buscan presentarlo, no ya como un acto mecánico de mera adquisición, sino como una experiencia disfrutable de vida, y como tal inolvidable, de modo que busque repetirse incesantemente.
Si ya la narrativa de la innovación (variante semántico de la moda), empuja a los consumidores a comprar aceleradamente nuevos productos para no ser arrasados por la "obsolescencia", el nuevo paradigma del consumo como "experiencia" es una invitación al disfrute instintivo de la vida. No en balde la innovación comercial está sustentada en este principio: hacer la vida de los clientes más sencilla, más productiva, más cómoda, más divertida, más fácil.
Así ¿para qué ocuparnos los demás de pensar si basta con los sentidos para apropiarse del mundo?: mira (enamórate de las formas, de imágenes más nítidas, en alta definición y multidimensionales); escucha (sonidos envolventes, estereofónicos producidos digitalmente); huele (aromas cautivantes); saborea y toca.
Si desde siempre, la publicidad ha sido dirigida a nuestra parte afectiva, hoy da un nuevo paso: nos induce a vivir lo que se siente no sólo desear, sino, sobre todo, lo que se siente poseer-tener-comprar. Nos conduce a lo que llama "vivir una experiencia".
Es el principio de la llamada estrategia del oceáno azul, propuesta en 2005 por W. Chan Kim: La gente compra experiencias. Está dispuesta a pagar por vivir nuevas formas de sentir, nuevas sensaciones. De allí han surgido estrategias de venta como las empleadas por las agencias automotrices.
Lo que ahora se conoce como "prueba de manejo", no es otra cosa que acercar al cliente a la experiencia vívida de conducir el auto con el que ya sueña. Transformar el sueño-deseo en realidad al alcance de la mano, en hacer que la vida ya no pueda concebirse sin aquello. El comerciasl del cliente que llama en la madrugada al agente de ventas para confirmar a qué hora abren al día siguiente porque ya no puede estar sin el auto que le mostraron, ilustra lo anterior.
El cine es un claro ejemplo de cómo la venta de sensaciones rescató una industria. La irrupción masiva de videocaseteras a mediados de los años 80 del siglo XX disminuyó drásticamente la asistencia a las salas. Los videocentros y negocios similares se multiplicaron y se volvieron prósperos. Allí las personas podían rentar o comprar películas para disfrutarlas en casa. La experiencia de ver cine era muy similar y, lo mejor: más barata.
Campañas de publicidad como aquella de que "El cine se ve mejor en el cine" no fueron capaces de lograr que la gente regresara a las salas. El sonido digital, primero, y la tecnología 3D y 4D en los años recientes fraguaron la diferencia. Hoy, pese a que es posible conseguir copias en CD incluso de los estrenos, y aun antes de que estén en cartelera, el público forma largas filas ante las taquillas de los cines porque quieren vivir la "experiencia" de "Ver", oir y casi "tocar" el cine (de nuevo el imperio de los sentidos).
El auge ha sido tal que las modernas plazas comerciales se diseñan y construyen teniendo como negocio "ancla" un conjunto cinematográfico. En contraparte, los videocentros se extinguieron.
Hacer que el cliente perciba la compra no como una adquisición, sino como toda una experiencia que lo colmará de sensaciones nunca antes experimentadas y que despertarán en él el deseo de repetirlas, es el nuevo paradigma.
Véase al efecto, la declaración de Patricio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Sears, al inaugurar esa cadena de tiendas una nueva sucursal en Santa Fe:
Integer México es parte de Integer Group, la agencia de Shopper Marketing más importante del mundo. El grupo inauguró recientemente una Shopper Stage (estación del comprador), un foro --dicen ellos-- "en el que las experiencias de marca se vuelven tangibles y se magnifican". La frase carece de sentido, pero así es el lenguaje de los genios del nuevo marketing.
Y, creyéndose originales, añaden lo que para ellos es la definición de una compra, aunque en realidad lo único que hacen es repetir el paradigma:
Incluso la estrategia ya se emplea digamos que a ras de tierra: algunos vendedores ambulantes que suben a los llamados "peseros", antes de ofrecer nada pasan a cada lugar a depositar en las manos de los pasajeros su producto. A su modo, el concepto es el mismo: hacer vivir la experiencia de tener el producto, que el comprador experimente sentirlo y, si es comestible, despertar el antojo.
Y así. La experiencia, la vivencia de sensaciones agradables que proporciona la compra, sólo comparable al estado de felicidad suprema, un nirvana, pues.
Si ya la narrativa de la innovación (variante semántico de la moda), empuja a los consumidores a comprar aceleradamente nuevos productos para no ser arrasados por la "obsolescencia", el nuevo paradigma del consumo como "experiencia" es una invitación al disfrute instintivo de la vida. No en balde la innovación comercial está sustentada en este principio: hacer la vida de los clientes más sencilla, más productiva, más cómoda, más divertida, más fácil.
Así ¿para qué ocuparnos los demás de pensar si basta con los sentidos para apropiarse del mundo?: mira (enamórate de las formas, de imágenes más nítidas, en alta definición y multidimensionales); escucha (sonidos envolventes, estereofónicos producidos digitalmente); huele (aromas cautivantes); saborea y toca.
Si desde siempre, la publicidad ha sido dirigida a nuestra parte afectiva, hoy da un nuevo paso: nos induce a vivir lo que se siente no sólo desear, sino, sobre todo, lo que se siente poseer-tener-comprar. Nos conduce a lo que llama "vivir una experiencia".
Es el principio de la llamada estrategia del oceáno azul, propuesta en 2005 por W. Chan Kim: La gente compra experiencias. Está dispuesta a pagar por vivir nuevas formas de sentir, nuevas sensaciones. De allí han surgido estrategias de venta como las empleadas por las agencias automotrices.
Lo que ahora se conoce como "prueba de manejo", no es otra cosa que acercar al cliente a la experiencia vívida de conducir el auto con el que ya sueña. Transformar el sueño-deseo en realidad al alcance de la mano, en hacer que la vida ya no pueda concebirse sin aquello. El comerciasl del cliente que llama en la madrugada al agente de ventas para confirmar a qué hora abren al día siguiente porque ya no puede estar sin el auto que le mostraron, ilustra lo anterior.
El cine es un claro ejemplo de cómo la venta de sensaciones rescató una industria. La irrupción masiva de videocaseteras a mediados de los años 80 del siglo XX disminuyó drásticamente la asistencia a las salas. Los videocentros y negocios similares se multiplicaron y se volvieron prósperos. Allí las personas podían rentar o comprar películas para disfrutarlas en casa. La experiencia de ver cine era muy similar y, lo mejor: más barata.
Campañas de publicidad como aquella de que "El cine se ve mejor en el cine" no fueron capaces de lograr que la gente regresara a las salas. El sonido digital, primero, y la tecnología 3D y 4D en los años recientes fraguaron la diferencia. Hoy, pese a que es posible conseguir copias en CD incluso de los estrenos, y aun antes de que estén en cartelera, el público forma largas filas ante las taquillas de los cines porque quieren vivir la "experiencia" de "Ver", oir y casi "tocar" el cine (de nuevo el imperio de los sentidos).
El auge ha sido tal que las modernas plazas comerciales se diseñan y construyen teniendo como negocio "ancla" un conjunto cinematográfico. En contraparte, los videocentros se extinguieron.
Hacer que el cliente perciba la compra no como una adquisición, sino como toda una experiencia que lo colmará de sensaciones nunca antes experimentadas y que despertarán en él el deseo de repetirlas, es el nuevo paradigma.
Véase al efecto, la declaración de Patricio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Sears, al inaugurar esa cadena de tiendas una nueva sucursal en Santa Fe:
"Centro Santa Fe es un mundo de vanguardia, glamour, exclusividad, versatilidad, servicio y entretenimiento. Un lugar hecho para que los visitantes alcancen y vivan experiencias inolvidables" (Reforma, sección Sociales, 17 de marzo de 2013)Sportia (bicicletas, accesorios y servicios especializados), se define a sí misma como una Concept Store (Tienda de concepto), que "va más allá de una simple tienda de deportes; aquí se pueden encontrar una serie de servicios especializados y únicos que respaldan ese deseo de compra" (Reforma, secc. Sociales, p. 2, 17 de marzo de 2013).
Integer México es parte de Integer Group, la agencia de Shopper Marketing más importante del mundo. El grupo inauguró recientemente una Shopper Stage (estación del comprador), un foro --dicen ellos-- "en el que las experiencias de marca se vuelven tangibles y se magnifican". La frase carece de sentido, pero así es el lenguaje de los genios del nuevo marketing.
Y, creyéndose originales, añaden lo que para ellos es la definición de una compra, aunque en realidad lo único que hacen es repetir el paradigma:
"La cultura del Shopper Marketing debe experimentarse. Además de tener buenas ideas y grandes anuncios, el Shopper Marketing requiere de un entendimiento profundo de todo lo que una compra conlleva: porque al final todos somos compradores y todos queremos vivir experiencias".Y no se crea que sólo los consorcios más exclusivos están intentando explotar el concepto. Las marcas de la gente de a pie también lo hacen: Pizza hut promete a sus consumidores "una experiencia de sabor"; las farmacias San Isidro ofrecen "una experiencia de compra al mejor precio".
Incluso la estrategia ya se emplea digamos que a ras de tierra: algunos vendedores ambulantes que suben a los llamados "peseros", antes de ofrecer nada pasan a cada lugar a depositar en las manos de los pasajeros su producto. A su modo, el concepto es el mismo: hacer vivir la experiencia de tener el producto, que el comprador experimente sentirlo y, si es comestible, despertar el antojo.
Y así. La experiencia, la vivencia de sensaciones agradables que proporciona la compra, sólo comparable al estado de felicidad suprema, un nirvana, pues.
martes, 16 de abril de 2013
Oficio y desmadre/IV
Ofrecemos a los lectores de Contadero, un texto del periodista capitalino, avecindado en Querétaro, Ramón Martínez de Velasco. La primera entrega de esta serie fue publicada aquí el 22 de abril de 2010.
Y no comprendo cómo el tiempo
pasa,
yo que soy tiempo y sangre y agonía
Jorge Luis Borges.
Ahora que escribo esta cuarta entrega, noto que la primera data del 26
febrero del año 2007 y la segunda del 28 de marzo del 2011. De la tercera no
tengo referencia, pero supongo que también data de hace casi dos años.
Por tanto, debo adelantar a los lectores de la actualidad que ‘Entre el
oficio y el desmadre’ es algo así como una semblanza personal, pero cuyo centro
es el periodismo; o, si se quiere, lo que fui encontrándome en torno a mi
oficio, que aún hoy es el periodismo, carrera que decidí estudiar en 1978
durante mi estancia en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, el muy famoso CCH (Sur).
Con ese sueño, y gracias al bendito ‘pase automático’, en 1980 ingresé a la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales (FCPyS), que se ubicaba juntito a las famosas ‘islas’ de
Ciudad Universitaria, donde sucedían muchas cosas y a donde llegaba gente de
todo tipo, no precisamente a estudiar.
Sobre aquella etapa, época o periodo, un conocido mío me envió un texto que
halló en la Internet,
donde su autor me cita. O sea, menciona mi nombre y apellidos. El autor es Alberto
Vargas Iturbe, “escritor necense miembro de la Cofradía de Coyotes”,
según lo cita la revista que le brindó un espacio, por cuyo ‘link’ supongo que
se llama Espartaco y que publica la Universidad Autónoma
Metropolitana, plantel Azcapotzalco.
Su texto, titulado ‘Necropsia de un poeta’, gira en torno a dos cuestiones:
la revista Desmadre, y a quien la
nombró así.
Citaré algunas líneas de Alberto Vargas Iturbe (a quien le apodaban ‘el
kung-fu’, y nunca supe porqué), y alrededor de ellas tejeré las propias.
“A principios de 1980 se reunió un grupo de escritores principiantes en la FCPyS de la UNAM: Luciano Cano Estrada,
Juan Bautista Mendoza, Ramón Martínez de Velasco y Martín Ortiz Saldivar. Ellos
fundaron la revista Desmadre.
“La idea original era la de publicar y abrir sus puertas a otros jóvenes
que escribieran lo que se les diera la gana. Los cuatro cabrones eran de ideas
anarquistas. Les gustaba harto chupar y fumar mota. Todos tenían trabajo y
hacían cooperación para sacar las copias a un original.
“Luciano murió de cirrosis. Varios de los que
escribieron ahora son escritores con trayectoria, y con algunos libros publicados. Martín se fue a Veracruz. Ramón
a Querétaro. Juan Bautista se casó y
desapareció. No sabemos si se retiraron o sigan escribiendo. Hace varios años
que no se comunican. Aquí en Neza nos aferramos y siguió publicándose la revista
Desmadre.
“De hecho. Desmadre fue la primera revista de literatura en Neza. Se
repartía entre los amigos y los allegados de los amigos. Iba de mano en mano, de modo que era una cadenita
que se alargaba hasta que alguno no continuaba, o se limpiaba la cola
con la revista. El tiempo dirá
cuáles fuimos buenos. Si ninguno pasa a
la inmortalidad, pues que chingue a su madre el tiempo. Ya pasaron más
de 25 años y algunos seguimos chingándole.
“Ramón
fue quien nos invitó a publicar. Le llevábamos poemas y cuentos. Era la primera
vez que publicábamos. Nos pusimos felices. Una noche conocí a los integrantes del Consejo Editorial, y tomamos mucha cerveza y
tequila de puro gusto.
“Ramón era más bien chaparro, de ojos verdes, delgado, risueño y desmadroso. Juan Bautista era moreno, de
estatura regular y soltaba unas carcajadotas. Martín tenía la barba de
candado y era flaco como coyote. Luciano
era moreno, usaba lentes, de complexión ni gordo ni flaco. Trabajaba en
el Departamento del Distrito Federal (DDF), andaba arregladito y usaba saco y
corbata. Cuando agarró el pedo fuerte dejó el trabajo y no se volvió a parar allí
nunca más.
“Ramón y Luciano hablaban del suicidio, influenciados por un maestrito
pendejo que daba clases de ‘Metodología’ en la Facultad. Un joven
estudiante se suicidó por hacerle caso
y ese maestro pendejo tenía el descaro de presumir ese hecho. Se iba a tomar
vino tinto y nunca se suicidó. Tenia una buena vieja y los amigos lo empedaban
para hacerlo güey.
“A Ramón y a Luciano les recomendé leer a Henry Miller, porque él sí
disfrutó las mieles de esta vida. Yo soy vitalista. Fumé mota unos tres meses y
luego aventé esa chingadera y fui feliz echándome unas copas de alcohol, que tuve
que dejar porque me dio esquizofrenia.
Los vitalistas amamos la vida y nos reímos de cualquier cosa, por
insignificante que sea. Luciano agarró el vicio por puro pendejo. En unos meses se acabaron sus ahorros y
empezó a vender sus cosas de valor. Al último vendió sus libros, baratos, y
decidió morirse de borracho.
“A mediados de los años 80 nos reuníamos en un café en el Centro Histórico
de la Ciudad
de México. Nos llegamos a reunir hasta 40. Muchos se creían escritores, otros
intelectuales. Pero de esta parvada de cabrones que se creían muy nalgas, ninguno salió escritor ni intelectual. El
café se ubicaba en la esquina de Dolores y Victoria. Todo marchaba bien hasta que empezaron a ir los
Infrarrealistas. A ésos les gustaba el vicio de todo tipo. Pedían café y
un vaso con agua, sacaban la botella a escondidas y estaban tome y tome. Al poco tiempo se enteró el dueño y nos
corrió. . Muchos ‘Infras’ publicaron en la revista Desmadre.
“Cuando Luciano se salió de trabajar fue cuando mejor funcionó la revista,
porque casi él lo hacía todo. Luciano
tenía una maquinita Olivetti que le había regalado Ramón Martínez de
Velasco. Pinche maquinita aguantó bastante. Luciano publicó en todos los números de la revista Desmadre y
hacía las editoriales. A Luciano le gustaba tanto tomar que de eso murió”.
Si los lectores desean saber más de Alberto Vargas Iturbe, accedan a: albertovargasiturbe.blogspot.mx
En la próxima entrega, que ahora
sí voy a escribir y a enviar a este blog
en cosa de días, voy a detallar algunas anécdotas que aquí reproduje, y que no
me llevaron a la locura de puro milagro.
Será la entrega número V.
lunes, 8 de abril de 2013
Horario de verano y otras ficciones
¿Y si además de imponer el horario de verano se les ocurriera --como otro modo de incrementar sus ganancias-- añadir un día hábil a la semana? Seguramente lo lograrían porque vivimos en un mundo de ficciones: la ficción democrática, la ficción del Estado de derecho, la ficción económica, entre otras.
Tan vivimos en una ficción económica, por ejemplo, que un día a alguien se le ocurrió quitarle tres ceros al peso para, dijo, facilitar las operaciones financieras. Si eso pudo hacerse es porque el dinero, ese papelito por el que nos matamos todos los días para ganarlo y poder comprar cosas (como debe ser), en realidad no existe.
A propósito de esa adecuación monetaria, permítaseme una referencia personal para decir que mis hijos aún se sorprenden de que tenga libros por los que pagué 15, 600 y que hoy no valen más de 150. Como ellos hay miles de jóvenes que estaban naciendo cuando se adoptó esa ocurrencia, de modo que ignoran la ficción en que ahora viven y creen que el peso ya regresó a su paridad histórica de 12.50 respecto del dólar.
Incluso muchos de quienes fueron testigos de ese cambio ya no lo recuerdan. Y si eso ocurre con hechos que vivieron, qué será con aquellas normas y convenciones que se impusieron cuando ni aun habían nacido y a los que simplemente se adaptaron apenas tuvieron consciencia de sí, considerándolos --no como resultado de procesos históricos-- sino como leyes eternas e inmutables con las que simplemente hay que vivir.
Ese es el "encanto" de las ficciones en que vivimos: la mayoría fueron impuestas y responden al interés de grupos organizados que se benefician de ellas, pero esto no resulta evidente, pues se hacen parecer como cosas naturales.
Así, pues, dispongámonos a vivir los próximos siete meses del año con la ficción del horario de verano y hagamos de cuenta que entre el sábado 6 y el domingo 7 de este abril, la Tierra giró una hora más rápido sobre su eje o que, de acuerdo con esa otra ocurrencia de la señora Rosario Robles, sólo es otra muestra de que, en efecto, están moviendo a México.
Tan vivimos en una ficción económica, por ejemplo, que un día a alguien se le ocurrió quitarle tres ceros al peso para, dijo, facilitar las operaciones financieras. Si eso pudo hacerse es porque el dinero, ese papelito por el que nos matamos todos los días para ganarlo y poder comprar cosas (como debe ser), en realidad no existe.
A propósito de esa adecuación monetaria, permítaseme una referencia personal para decir que mis hijos aún se sorprenden de que tenga libros por los que pagué 15, 600 y que hoy no valen más de 150. Como ellos hay miles de jóvenes que estaban naciendo cuando se adoptó esa ocurrencia, de modo que ignoran la ficción en que ahora viven y creen que el peso ya regresó a su paridad histórica de 12.50 respecto del dólar.
Incluso muchos de quienes fueron testigos de ese cambio ya no lo recuerdan. Y si eso ocurre con hechos que vivieron, qué será con aquellas normas y convenciones que se impusieron cuando ni aun habían nacido y a los que simplemente se adaptaron apenas tuvieron consciencia de sí, considerándolos --no como resultado de procesos históricos-- sino como leyes eternas e inmutables con las que simplemente hay que vivir.
Ese es el "encanto" de las ficciones en que vivimos: la mayoría fueron impuestas y responden al interés de grupos organizados que se benefician de ellas, pero esto no resulta evidente, pues se hacen parecer como cosas naturales.
Así, pues, dispongámonos a vivir los próximos siete meses del año con la ficción del horario de verano y hagamos de cuenta que entre el sábado 6 y el domingo 7 de este abril, la Tierra giró una hora más rápido sobre su eje o que, de acuerdo con esa otra ocurrencia de la señora Rosario Robles, sólo es otra muestra de que, en efecto, están moviendo a México.
jueves, 4 de abril de 2013
Telecomunicaciones y control social
La reforma en telecomunicaciones, aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de marzo, dejó en claro que la clase político-empresarial que conforma el grupo hegemónico en el poder, sabe perfectamente el alcance de los medios de comunicación como adormecedores de conciencias y como instrumentos mediante los cuales asegura el control social y la prevalencia del sistema de dominación imperante.
La mencionada reforma --que aún se procesa en el Senado de la República, como cámara revisora-- niega a pueblos y comunidades indígenas la posibilidad de solicitar concesiones de radio y televisión.
La propuesta de reforma al artículo 28 constitucional, rechazada en bloque por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, señalaba que las concesiones podrán ser para uso comercial, público, "de los pueblos y comunidades indígenas", social y privado, y se sujetarán, según sus fines, a los principios establecidos en los artículos segundo, tercero, sexto y séptimo constitucionales.
Apuntaba que las concesiones se otorgarían mediante licitación pública, y que en ningún caso el factor determinante para definir al ganador será meramente económico. Al obstaculizar esta propuesta de modificación, esos partidos recurrieron a un argumento insólito: dijeron que permitir a esos pueblos el uso de los medios de radiodifusión, les proporcionaría instrumentos de comunicación que podrían utilizar para alentar la subversión o rebeldía.
Más que un argumento, la aseveración parece una confesión de parte: el reconocimiento de que quienes usufructan las concesiones de radio y televisión concentran un enorme poder. Tanto, que si se difundieran contenidos alejados del mercantilismo, que dén cabida a nuevas ideas, enfoques y concepciones acerca del actual estado de cosas, podrían socavarse los valores del conservadurismo, y eso equivaldría a subvertir el orden establecido.
El miedo, dicen, no anda en burro, y ese temor a la democratización de los medios es el temor a perder el control y la hegemonía sobre unos instrumentos básicos para el sistema de dominación. Así, se proclama que habrá dos nuevas cadenas de televisión y todos se congratulan y felicitan porque ello --aseguran-- rompe el monopolio de Televisa y TV Azteca. Habrá, en efecto, más canales de televisión, no necesariamente más alternativas, porque se trata de proyectos comerciales que ofrecerán el mismo modelo de entretenimiento y distracción que conocemos. No entrañan ningún peligro.
En cambio, se niega ese derecho a los pueblos y comunidades indígenas, acaso porque se sabe que la cosmovisión multicultural y multiétnica se encuentra en las antípodas del establishment. Son dos mundos confrontados, pese a la retórica de la unidad nacional, porque imperan allí condiciones de abandono, explotación y exclusión que constituyen un germen de explosividad social que puede potencializarse con el uso de medios de comunicación autónomos y autogestivos.
Con frecuencia se niega el papel de los medios de comunicación como aparatos ideológicos. El argumento esgrimido para excluir a las comunidades de la posibilidad de obtenerlos en concesión confirma que en efecto lo son. Y lo saben quienes lo niegan.
La mencionada reforma --que aún se procesa en el Senado de la República, como cámara revisora-- niega a pueblos y comunidades indígenas la posibilidad de solicitar concesiones de radio y televisión.
La propuesta de reforma al artículo 28 constitucional, rechazada en bloque por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, señalaba que las concesiones podrán ser para uso comercial, público, "de los pueblos y comunidades indígenas", social y privado, y se sujetarán, según sus fines, a los principios establecidos en los artículos segundo, tercero, sexto y séptimo constitucionales.
Apuntaba que las concesiones se otorgarían mediante licitación pública, y que en ningún caso el factor determinante para definir al ganador será meramente económico. Al obstaculizar esta propuesta de modificación, esos partidos recurrieron a un argumento insólito: dijeron que permitir a esos pueblos el uso de los medios de radiodifusión, les proporcionaría instrumentos de comunicación que podrían utilizar para alentar la subversión o rebeldía.
Más que un argumento, la aseveración parece una confesión de parte: el reconocimiento de que quienes usufructan las concesiones de radio y televisión concentran un enorme poder. Tanto, que si se difundieran contenidos alejados del mercantilismo, que dén cabida a nuevas ideas, enfoques y concepciones acerca del actual estado de cosas, podrían socavarse los valores del conservadurismo, y eso equivaldría a subvertir el orden establecido.
El miedo, dicen, no anda en burro, y ese temor a la democratización de los medios es el temor a perder el control y la hegemonía sobre unos instrumentos básicos para el sistema de dominación. Así, se proclama que habrá dos nuevas cadenas de televisión y todos se congratulan y felicitan porque ello --aseguran-- rompe el monopolio de Televisa y TV Azteca. Habrá, en efecto, más canales de televisión, no necesariamente más alternativas, porque se trata de proyectos comerciales que ofrecerán el mismo modelo de entretenimiento y distracción que conocemos. No entrañan ningún peligro.
En cambio, se niega ese derecho a los pueblos y comunidades indígenas, acaso porque se sabe que la cosmovisión multicultural y multiétnica se encuentra en las antípodas del establishment. Son dos mundos confrontados, pese a la retórica de la unidad nacional, porque imperan allí condiciones de abandono, explotación y exclusión que constituyen un germen de explosividad social que puede potencializarse con el uso de medios de comunicación autónomos y autogestivos.
Con frecuencia se niega el papel de los medios de comunicación como aparatos ideológicos. El argumento esgrimido para excluir a las comunidades de la posibilidad de obtenerlos en concesión confirma que en efecto lo son. Y lo saben quienes lo niegan.
martes, 2 de abril de 2013
Julio Torri: la palabra como subversión
He aquí un
escritor radical. Dicho sea por cuanto a su capacidad para subvertir, mediante la imaginación literaria, el orden natural de nuestras nociones.
Considerado maestro de la brevedad por la cortedad de su obra –Ensayos y poemas (1917), De fusilamientos (1940), Tres libros— y el laconismo de los textos que la conforman, que no por la originalidad e intelectualismo que le otorgan vastos alcances dentro de la literatura mexicana.
Considerado maestro de la brevedad por la cortedad de su obra –Ensayos y poemas (1917), De fusilamientos (1940), Tres libros— y el laconismo de los textos que la conforman, que no por la originalidad e intelectualismo que le otorgan vastos alcances dentro de la literatura mexicana.
En efecto, en
Julio Torri (Saltillo, Coah., 27 de junio de1889-Cd. De México, 11 de mayo de
1970) tenemos a un buscador de esencias que incluyen el empleo de la palabra
exacta.
Dueño de una
sólida cultura, como los demás miembros de esa generación con la que coincidió
en el Ateneo de la juventud al
despuntar el siglo XX, Torri encuentra en el arsenal de nuestra lengua, el
término que significa y evoca hasta con elegancia, lo que exactamente quiere
decir, de lo que resulta un estilo riguroso, diríase quirúrgico, por su
precisión y asepsia.
No sólo nos
coloca frente a miradores insospechados desde los cuales atisbar acerca de
nuestras concepciones más enraizadas sobre la vida, la cultura y la muerte,
sino que, como buen connaisseur de su
materia prima –la palabra—cumple con esa otra tarea de todo gran escritor y
maestro: ampliar los límites de nuestro lenguaje, y con ello los de nuestro
mundo y cultura, al ponernos en contacto con términos inusuales que nos revelan
la riqueza expresiva de que disponemos.
“El epígrafe
–escribe en un texto de Ensayos y poemas—se
refiere pocas veces de manera clara y directa al texto que exorna…” (Torri,
1992 (p.12). (Exornar: adornar). A Torri, para aprender, hay que leerlo con el
diccionario en la mano.
Preguntado
alguna vez por su concepción estética, remitió a “El descubridor”, un relato
incluido en De fusilamientos, en el
que se lee:
“A semejanza del
minero es el escritor: explota cada intuición como una cantera. A menudo dejará
la dura faena pronto, pues la veta no es profunda. Otras veces dará con rico
yacimiento del mejor metal, del oro más esmerado. ¡Qué penoso espectáculo
cuando seguimos ocupándonos de un manto que acabó ha mucho! En cambio, ¡qué
fuerza la del pensador que no llega ávidamente hasta colegir la última
conclusión posible de su verdad, esterilizándola; sino que se complace en
mostrarnos que es ante todo un descubridor de filones y no un mísero barretero
al servicio de codiciosos accionistas” (Carballo, 1986 (p. 175).
Esta declaración
de principios explica no sólo la brevedad de la obra --cuyo único reparo, al
decir de Alfonso Reyes, fue “su decidido apego al silencio”-- sino el cúmulo de
provocaciones que la conforman y que, a manera de un iceberg, constituyen
apenas un aviso o, si se quiere, una
premonición de las sólidas profundidades en las que es posible hurgar.
A Torri, desde
luego, y como buen provocador que es, no le interesa extender el alcance de las
ideas que suelta al ruedo, en parte por lo que nos ha dicho ya, que él “es ante
todo un descubridor…y no un mísero barretero” y en parte por un delicado
esteticismo que tiene mucho de elitista.
El autor es un
convenido –lo reafirma en “El ensayo corto”— de que agotar un tema es una tentación
que nos aleja “de las formas puras del arte” y que las apreciaciones fugaces
poseen una “delicada fragancia” que podemos dañar si detenemos en ellas por largo
tiempo la atención.
“Es el ensayo
corto la expresión cabal, aunque ligera, de una idea. Su carácter propio
procede del don de evocación que comparte con las cosas esbozadas y sin
desarrollo”. (Torri, 1992 (p. 33).
Lo inacabado, lo
que sólo es entrevisto mediante alusiones y sugerencias es la elección del
escritor ante el horror del aserrín insustancial o, peor, de las explicaciones
que lo acerquen al público.
En el texto
citado: “el desarrollo supone llegar a las multitudes. Es como un puente entre
las imprecisas meditaciones de un solitario y la torpeza intelectiva de un
filisteo (p. 34). ¿Pudor literario u orgullosa superioridad? ¿O un pesimismo
del tipo: nada existe y si algo existe no puede ser comunicado?
Como sea, Torri
(1992) parece abominar de la cercanía del vulgo. En “La oposición del
temperamento oratorio y el artístico” critica a los oradores por hallarse
“…demasiado sujetos al público, el cual nunca puede ser un útil colaborador del
artista. Las más exquisitas formas de arte requieren para su producción e
inteligencia algún alejamiento del vulgo” (p. 15).
El absurdo y la creación
Nuestro autor
parece decirnos que para que una idea merezca ese nombre debe ser corrosiva. De
ahí el carácter meditativo de su obra, en la que muchas veces destaca el lado
absurdo e impostado de nuestras costumbres y concepciones. Lo que en este
maestro universitario se considera irónico o burlesco es, en realidad, una
puerta de escape plenamente asumida:
“Se escribe
–confiesa a Emmanuel Carballo (1986), a quien le repite textualmente lo que
antes había fijado en “De la noble esterilidad de los ingenio”—algunas veces
para escapar a las formas tristes de una vida vulgar y monótona…Evadirnos de la
fealdad cotidiana por la puerta de lo absurdo: he aquí el mejor empleo de
nuestra facultad creadora” (p. 175).
Esa trasgresión o alteración de la lógica que constituye “la puerta de lo absurdo” instaura, en efecto, mundos fantásticos o imposibles en apariencia, pero que en cierto sentido evocan los descubrimientos de la física cuántica, durante las dos primeras décadas del siglo XX, y de los que acaso Torri haya tenido noticia.
Así como la
física subatómica descubrió que existe un ámbito de la naturaleza que escapa a
las restricciones de la lógica y en el que no rigen las leyes del mundo que
experimentamos mediante los sentidos (una “realidad” trastocada), el narrador
de “Mi único viaje” relata el caso de un amigo suyo tan mentiroso que cuando
hablaba de seres que sí existían, éstos dejaban de existir en el mundo de la
realidad para existir en el de la mentira, un mundo en el que, como en la nueva
Física, “no hay leyes naturales que limiten las posibilidades reales de los
fenómenos”, según explica el narrador al inicio del relato (Torri, 1987 (p.
21).
“Este género de
muerte (la súbita desaparición de la persona mencionada por el mentiroso en
alguna plática incidental) cogía desprevenidas a las gentes, que desaparecían,
verbi gratia, en lo más encarnizado de una riña, o en el punto de reconciliarse
dos antiguos enemigos, o en cualquier otro trance grave de la vida” (p.22).
La alegoría
parece una exploración sobre el poder fundacional de la palabra: ¿De verdad
–como suponía Quevedo—“las palabras son aire y van al aire”? o, mejor ¿instauran una
realidad inmaterial que cobra vida en cuanto es nombrada, por existir ya en el
conocimiento de los hablantes que la compartieron?
¿O sugiere todas
las posibilidades infinitas de realidades o mundos posibles surgidos de la
mentira o los prejuicios que pueblan las miles de conversaciones que a diario
tienen lugar entre los hombres?
La fantasía es en
Torri, como se ve, una forma de radicalidad, cuyo poder transformador puede
resultar hasta peligroso para un mundo que, como ha demostrado Foucault,
abomina de la locura, precisamente por su capacidad liberadora y predictiva.
La perplejidad
en que nos instala el universo de Torri resulta de lo que, al parecer, es su
convicción: no hay creación sin radicalismo. Y el suyo, es la subversión del
orden natural de las cosas mediante su reducción al absurdo.
En “De
fusilamientos” (1992), por ejemplo, ironiza sobre el tema de las ejecuciones
proponiendo “mejoras”: evitar que se realicen al amanecer, o que el pelotón
esté conformado por hombres aseados que debieran ofrecer una mejor presentación
al pararse frente al condenado para que éste no tenga ante sí un espectáculo
deplorable –como si el trance de la propia muerte no lo fuera de suyo-- y no
ande pidiendo que le venden los ojos.
La condena a
este acto de barbarie queda rubricada mediante una sutil operación que consiste
en reparar con la mayor seriedad en detalles aledaños, insignificantes y hasta
frívolos frente a algo que, sin importar cuánto se mejore seguirá siendo un drama:
el drama de la muerte. Mediante el recurso de desviar la atención de la
solución extrema hacia los detalles, logra precisamente lo contrario: que la
atención se fije en el acto de barbarie.
Otro tanto
ocurrirá en “El ladrón de ataúdes” (Torri, 1987 (p. 19), cuento en el que no
obstante los detallados datos que se proporcionan acerca de los fallecidos, lo
que importa son los ricos ornamentos con que se revisten las cajas mortuorias y
que le dan a éstas un interés propio más allá del personaje cuyos despojos
mortales está destinada a albergar.
Si ridículo
resulta el interés del coleccionista de ataúdes más lo es el afán de los
mortales por adquirir cajas cuya finura de materiales y confortables interiores
en nada benefician al difunto y mucho despiertan la avaricia de coleccionistas
que luego medrarán con la venta de esas reliquias tan valiosas que hasta
engendran un mercado negro con conocedores y toda la cosa.
Este género de
ironía es descrito por Helena Beristáin (2006) como disimulación o disimulo,
por sustituir el emisor un pensamiento por otro, con lo cual oculta su
verdadera opinión para que el receptor la adivine, por lo que juega durante un
momento con el desconcierto o el malentendido. La ironía por disimulación es
tan ingeniosa y delicada, que no parece de burla sino en serio, como los
consejos para mejorar los fusilamientos, o los que da el autor en el relato “De
funerales” en los que con sorna, se queja de lo mal que anda la oratoria
fúnebre y, en general, todo el ritual de las exequias.
Como se ha
sugerido (Carballo, 1986) la obra de Julio Torri prefigura entre nosotros los
textos de Juan José Arreola, por su estilo breve e intimista y una desbordada
imaginación, lo cual se extenderá en los años siguientes en autores como
Francisco Tario y Augusto Monterroso, en quienes la precisión es condición de
la brevedad.
Con Torri se
inaugura, pues, el humor y la aspiración hacia la quinta esencia extrema, al
punto que Lauro Zavala considera que el primer libro de minificción en
Hispanoamérica es precisamente Ensayos y
poemas, de Julio Torri.
BIBLIOGRAFÍA
Beristáin,
Helena (2006). Diccionario de retórica y
poética (9ª. Ed). México, D.F., México: Editorial Porrúa.
Carballo,
Emmanuel (1986). Protagonistas de la
literatura mexicana. México, D.F., México: Ediciones del Ermitaño/SEP
(Colección Lecturas Mexicanas 48. Segunda serie).
Torri, Julio
(1987). El ladrón de ataúdes. México,
D.F., México: FCE.
Torri, Julio (1992).
De fusilamientos y otras narraciones
(1a. reimp. De la 2ª. Ed., 1984) México, D.F., México: FCE/SEP (Colección Lecturas
mexicanas 17).
miércoles, 20 de marzo de 2013
Mover a México: claves del mensaje gubernamental
Cumplidos el pasado 10 de marzo los primeros 100 días desde que Enrique Peña Nieto ejerce la presidencia adquirida (en la acepción de que se adquiere lo que se compra) es posible trazar el perfil del esquema propagandístico (publicidad oficial) que se utiliza para posicionar favorablemente al gobierno, y justificar en el ánimo social la nueva tanda de reformas neoliberales en marcha.
Los ejes principales de la narrativa peñanietista son dos conceptos: "transformación" y "movimiento". El video promocional de tres minutos difundido por los 100 días enfatiza ambas ideas. Convoca a todos los mexicanos a "ser parte de esta gran transformación", e incluye frases como estas: "México, dispuesto a trascender sin miedo a la transformación"; "transformar a México implica mover todo lo que se tenga que mover: la gente, la mentalidad, las instituciones"; "Es momento de mover a México".
Me referiré primero al origen conceptual de esta estrategia, y enseguida, cómo se espera que funcione en la percepción ciudadana para ganar respaldo social y popularidad para políticas esencialmente antipopulares.
Los estrategas gubernamentales desarrollaron esta campaña copiando al antropólogo Clotaire Rapaille, un mercadólogo y publicista francés que cobró notoriedad, a partir de haber desarrollado la noción de Código cultural. Los lectores mexicanos han podido enterarse de la génesis de ese concepto gracias a la Editorial Norma, que en 2007 publicó aquí el libro El código cultural. Una manera ingeniosa para entender por qué la gente alrededor del mundo vive y compra como lo hace.
Rapaille plantea allí que cada cultura tiene sus propios códigos (evocación sentimental o significativa que el cerebro suministra inconscientemente y que afectan nuestra respuesta ante determinados estímulos) para temas como el amor, la seducción y el sexo; la belleza y la gordura; para la salud y la juventud; para el hogar, el trabajo y el dinero; códigos para la comida y el alcohol; para las compras y el lujo, y hasta para elegir presidentes.
Descubrir el significado inconsciente que le atribuimos a cada uno de esos temas --según seamos estadounidenses, franceses, ingleses o alemanes-- permite identificar por qué hacemos las cosas que hacemos, así como anticipar comportamientos.
A partir de una metodología específica, Rapaille descifró los códigos culturales asociados con esos temas, y desarrolló eficaces campañas de publicidad para Chrysler, General Electric, AT&T, Boeing, Holanda, Kellog's y L'Oreal.
Desde que el mercadólogo francés identificó que el código para la salud y el bienestar es la idea de MOVIMIENTO, muchas campañas de imagen institucional han explotado el concepto. Durante el gobierno de Marcelo Ebrard la Ciudad de México fue promovida como "Capital en movimiento". El Partido Acción Nacional (PAN) ahora se pretende como una entidad de "Ciudadanos que movemos a México", con lo cual reclamó al PRI y al gobierno por la copia del eslogan.
La proliferación abusiva en el uso del concepto habla de la creciente influencia del llamado neuromarketing. Y, en el caso mexicano, del oportunismo y desfachatez con que las agencias de imagen copian estrategias que seguramente venden a los políticos mexicanos como originales. El problema es que a todos les venden lo mismo y por eso se producen disputas por lemas como la que protagonizan PRI y PAN.
Para los estadounidenses --y por extensión para los mexicanos que compartiríamos el mismo código cultural-- la salud y el bienestar involucran siempre la acción; están asociados al movimiento. Éste nos hace sentir saludables y nos confirma que estamos vivos. Evoca una impronta positiva.
Los comunicólogos de Peña Nieto no han hecho sino fusilarse el concepto con el propósito de conectar con el código inconsciente de los mexicanos y lograr así una fuerte asociación emocional con la idea de que el país se encuentra en una dinámica de avance permanente hacia el bienestar y la prosperidad.
Así, la campaña Mover a México está enfocada a crear un ánimo nacional proclive al cambio como sinónimo de movimiento, salud, progreso y bienestar, como dicta el código. Paralelamente, la misma campaña tendería a crear un clima de opinión adverso que vaya minando las resistencias histórico-culturales ante reformas como la hacendaria (IVA en alimentos y medicinas) y energética (privatización del petróleo).
No es casual que precisamente estas últimas se hayan dejado para el final: primero se encarceló a Elba Esther Gordillo para hacer creer que ningún interés particular está sobre el de la nación; luego se anunció la reforma en telecomunicaciones, para simular que se golpea a los poderosos monopolios privados de la televisión y la telefonía, todo lo cual podrá esgrimirse a la hora de justificar las medidas antipopulares que significan esas últimas reformas.
El rechazo a las reformas sería una postura desprestigiada socialmente, pues, con arreglo al clima prefigurado por la campaña Mover a México, se consideraría una actitud de estancamiento, inmovilidad y atraso, nada más alejado del código.
Para avanzar en el proyecto de esta "gran transformación" peñanietista sin muchas resistencias sociales, los estrategas gubernamentales se valen de otro código cultural identificado por Rapaille, el que corresponde a la presidencia: MOISÉS.
El personaje bíblico evoca al líder con una visión fuerte y con la voluntad de sacar a la gente de los problemas. A poco que se analice, se verá que el discurso del mexiquense se mantiene dentro de ese código. Cuando habla de que no llegó para administrar el país sino para transformarlo, y que esta será una nueva etapa de nuestra historia que nos conducirá a trascender (atravesar el largo desierto del inmovilismo panista), lo que está intentando es crear esa visión de grandeza y asumirse como el guía que nos conducirá a la Tierra Prometida, porque él sabe lo que está mal y cómo arreglarlo.
En este esquema de la comunicación política el asunto de la visión es clave, lo mismo que la habilidad que se tenga para transmitir el mensaje inspirador.
Como en otros aspectos del peñanietismo, las similitudes con su antecesor Carlos Salinas son inevitables. La estrategia central del de Agualeguas fue crear una visión de país próspero, moderno; una narrativa de éxito que favoreció su tránsito de la ilegitimidad a la aceptación, y le permitió conducir la primera generación de reformas neoliberales.
Parece la marca de la casa: crear una visión o narrativa que cautive y pónga a soñar a los mexicanos. No en balde Héctor Aguilar Camín se quejaba hace unos años ("Un futuro para México", Nexos, noviembre 2009) de que al país le hacía falta una nueva narrativa, pues tras el discurso de la revolución y el de la fracasada modernización salinista, carecíamos de un cuento que nos pusiera a soñar de nuevo.
Los panistas nunca fueron capaces de crear algo similar, de ahí su fracaso, entre muchos otros factores.Con el regreso del PRI parece haberse reactivado aquel proyecto de ganar tiempo para las reformas oligárquicas mientras se engatusa al pueblo con una visión.
Mover a México hacia su destino trascendente es la visión elegida. Lo malo es que se trata de un cuento muy visto, que podría conducirnos a otra tragedia económico y social acaso de mayores proporciones que la provocada por el salinismo.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)